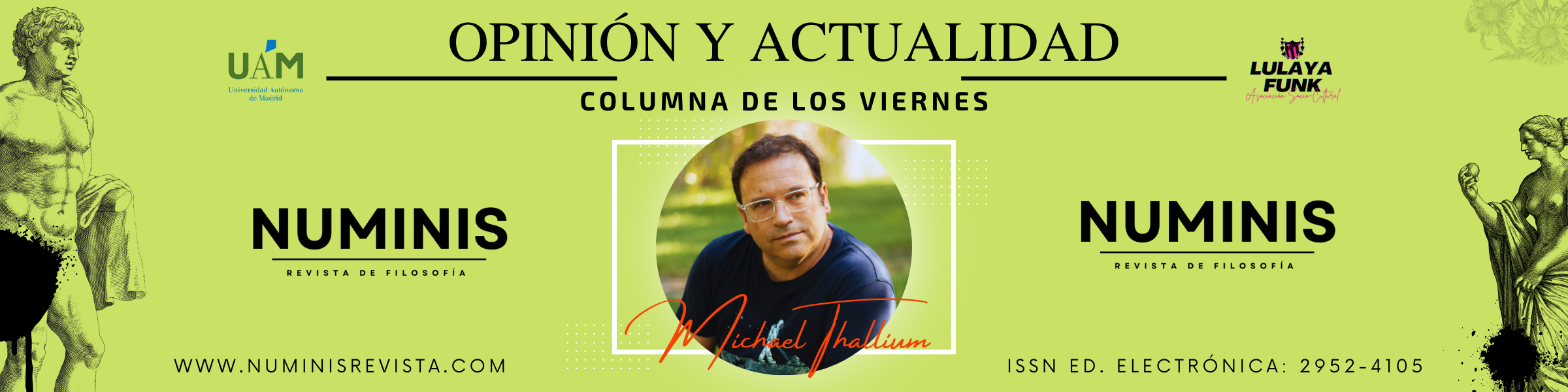

Ahí tenían los parisinos a un pobre pintor español, que podría ser millonario en pocas semanas, dando golpecitos en el escaparate del Café de Paris por si algún viandante lo veía y avisaba a alguien para que lo sacaran de ahí. Primero con los nudillos: tic, tic, tic, tic; después, al comprobar que nadie reparaba en él, con los puños: pom, pom, pom, pom. Nada. Parece que los parisinos o los turistas que pasan por la Rue de l’Échele a esas horas oscuras y lluviosas de la tarde no prestan atención a los escaparates, a no ser que sean joyerías o tiendas de ropa. Miguel Masa ponderó la posibilidad de quitarse la ropa y quedarse desnudo por ver si alguien le hacía caso para que lo rescataran. ¿Diez minutos? Quizás, sí. Que si tic tic pom pom, que si pom pom tic tic, el caso es que finalmente advirtieron su presencia y enseguida llegó un camarero con pajarita negra a abrir la puerta del Café de Paris:
—¿Pero qué hace usted aquí? —indagó el camarero en un francés inquisidor.
—Entré… había un cocinero… bajé al baño… cuando salí, no había nadie aquí —respondió Miguel Masa en un francés macarrónico como el latín de la divertidísima Historia Domini Quijoti Manchegui de Ignacio Calvo.
—¡Pero no sabe usted que el baño es exclusivamente para los clientes! —le recriminó el camarero.
Miguel Masa estuvo a punto de contestarle, pero se guardó el pensamiento para sí: ¡Pero pedazo de cabrón, qué vas a saber tú, si me estaba yendo de vareta! El camarero de la camisa blanca y la pajarita, entró como una exhalación para ver si el extraño turista se había afanado algo del restaurante y se dirigió hacia las escaleras de donde subía un olor sospechoso como niebla que lo cubre todo lentamente. Miguel Masa aprovechó la ocasión para iniciar la maniobra de evasión y salir por patas de aquel lugar. Se sonrió porque el camarero, cuando abriera la puerta del baño, iba a ser el primer y quizás único espectador de Angustia de artista, una obra de arte efímera, para un público vanguardista; impresionante, sin duda.
Miguel Masa caminaba con paso rápido. Chispeaba. Notaba el roce de las costuras del pantalón en el periné. Al día siguiente tendría que comprar unos calzoncillos antes de visitar el Louvre. Las turmas, como dos campanas al vuelo, bailaban al ritmo de su precipitado paso. Subió por la Avenida de la Ópera en dirección al Palacio Garnier. Allí tomaría el Metro de vuelta al hotel. Se sentía aliviado, aunque aún le quedaba un buen trecho hasta llegar a la Plaza de la Ópera. Mientras caminaba, pensó en lo rocambolesco de su situación. Pensó en Monsieur Manazo, quien a esas horas probablemente ya podría certificar la autenticidad del manuscrito de la princesa griega Anna Comnena; pensó en Monsieur Chevalier, quien en pocos años, probablemente, heredaría el próspero negocio de Desiderio Manazo; pensó en Ericka Kaczmarek, la secretaria de los preciosos ojos azules que había conocido en persona esa misma mañana; en su misteriosa mecenas ateniense, Elefthería Christofidou. ¿Sería una buena amante? Si lo fuera, quizás a su relación profesionalmente artística podría unirse una emocionalmente sentimental. ¡Bah! No, la señora Christofidou nunca se fijaría en un tipo como él… Pensó en las dos cacatúas del Café de la Paix, en el amable matrimonio turco, en la puta filipina que le había echado el mal de ojo que sirvió de inesperada inspiración para la creación de su efímera Angusia de artista que en absoluto tenía nada que envidiar a la Mierda de artista de Piero Manzoni.
En esas cavilaciones andaba Miguel Masa cuando llegó a la Plaza de la Ópera. Allí, sin embargo, ocurrió algo inesperado. Volvió a sentir los ocultos poderes lenitivos de la France. Un súbito retortijón volvió a recordarle que la orquesta andaba afinando lo que podría ser la segunda parte de un concierto de retortijones celestiales. Se agarró el vientre y miró alrededor. ¡Otra vez no! ¡Que ahora no llevo ni calzoncillos! Así no iba a llegar al hotel a tiempo. Buscando desesperadamente un lugar en el que despachar la vocación concertista de su barriga, no vio más opción que regresar al Café de la Paix. Pediría un café o algo así con la excusa de ir al baño. Entró, había mucha gente. No podía esperar. Avistó al maître:
—Hola, estuve aquí esta tarde. Voy a pedir algo, pero antes he de ir al baño…
—Buenas noches, caballero. Sí, me acuerdo de usted. ¿Cómo está? —dijo con ceremoniosa amabilidad.
—¿Dónde están los baños? —respondió con urgencia Miguel Masa.
—Caballero, los baños están hacia la mitad del salón a mano derecha, hay que subir unas escaleras y….
Miguel Masa no le dejó terminar. Bien por la amabilidad del maître, pero ahora debía atender un asunto vital. Salió escopetado en busca de los baños, porque sentía que el director de orquesta de sus entrañas acababa de dar unos golpecitos con la batuta en el atril: la orquesta estaba dispuesta a interpretar una sinfonía cuyo principio superaba cualquiera de los finales de las de Gustav Mahler. Con paso veloz subió las escaleras de mármol mientras iba desabrochándose la hebilla del cinturón para no dejar nada al azar. Llegó al primer piso y vio el baño de hombres. Entró. Limpísimo. ¡Bien, no había nadie! Cerró la puerta. Esta vez si llegaría a tiempo. Sí. Se bajó los pantalones con más rapidez que maña, se sentó en la taza y… La orquesta interpretó una música que a Miguel Masa le pareció celestial no tanto por el sonido, sino por la descarga emocional que en él produjo un alivio divino, como si flotara en el espacio. Allí estuvo sentado, relajado, disfrutando de ese lujoso cuarto de baño. Todo para el solito. Cuando el concierto llegó a su fin, Miguel Masa pergeñó un plan de urgencia para salir del Café de la Paix sin tener que pagar una consumición. Sin duda iba a amortizar los cincuentaiún euros que esa misma tarde le habían hecho pagar por dos cervezas y un sandwich mixto. Vio que el maître se encontraba ocupado con unos clientes al fondo del salón, así que se dirigió a la puerta con la agilidad de una gacela y el sigilo de un felino, y se marchó de ahí con el convencimiento de que jamás regresaría.
Cuando llegó al hotel, echó un agua a los pantalones y los colgó de una percha cerca de la calefacción. Al día siguiente estarían secos. Y así fue. Secos estuvieron.
A la mañana siguiente Miguel Masa compraría unos calzoncillos, esperaría dos horas en la cola para entrar al Louvre, reflexionaría sobre el expolio que los franceses les hicieron a los egipcios y griegos, comería en el barrio de Saint-Michel, recogería el manuscrito del estudio de Desiderio Manazo, quien le confirmaría que, efectivamente, era un original de la princesa que escribió La Alexiada; no necesitaría pasar otra noche más en París, tomaría el tren de vuelta al aeropuerto de Orly haciendo parecidas consideraciones absurdas a las que había hecho la mañana del día anterior, tomaría el vuelo de regreso a Madrid y…
Eleftheria Christofidou hacía el amor con uno de esos amantes que le decían apasionadamente que la amaban. Mientras la señora Christofidou acariciaba la piel de ese hombre y entrelazaba los dedos de una mano con el cabello arremolinado del amante, un repente de escalofrío la sobrecogió. No sabía qué, pero presintió que algo había sucedido, y no era que se hubiera enamorado.
Al día siguiente salió en las noticias. El vuelo IB582 dejó de dar señales a la altura de los Pirineos. Se desconocían las causas, pero el avión se estrelló en el Aneto. Decían que no había supervivientes. Meses después, en Sothby’s, se subastó un manuscrito antiguo por el que dieron doce millones de euros. Eros y Philautía por fin tenía dueño.
Michael Thallium
Un cagón en París (parte III)
Cómo citar este artículo: THALLIUM, MICHAEL. (2025). Un cagón en París (parte III). Numinis Revista de Filosofía, Época I, Año 3, (CV106). ISSN ed. electrónica: 2952-4105. https://www.numinisrevista.com/2025/03/un-cagon-en-paris-parte-iii.html




Esta revista está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional




.png)

.png)
.png)










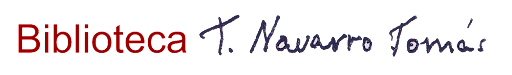
















.png)

No hay comentarios:
Publicar un comentario