dd.png)
Rayo McQueen tiene un humano dentro (o fuera)
En
el capítulo anterior, hablamos de lo similar que es el modo de vida imperial
con la vida de Nobita. Si en el primer capítulo vimos su insostenibilidad, en
el segundo capítulo atendimos a su indeseabilidad, no solo por los daños que
genera en otras partes del mundo, sino también por la pérdida de autonomía que
supone para Nobita delegar todas sus necesidades en tecnologías cuyo diseño,
producción y funcionamiento desconoce. Un personaje que le señala a Doraemon lo
contraproducente que es esta forma de «ayudar» a Nobita es precisamente su
hermana Dorami… ¡Hermana de aceite, no olvidemos que es un gato-robot! Lo más
llamativo del capítulo es cómo, a lo largo de su fugaz aparición, Dorami da a
entender que procede de un mundo de gatos robots antropomórficos que viven sin
humanos. Si no nos resulta en absoluto extraño es porque no es un escenario
inusual en las películas y series de nuestra infancia: encontramos otros
ejemplos como Robots o Wall-E. Sin embargo, para hablar de este tema, un caso
paradigmático que ha marcado la infancia de toda nuestra generación es Cars.
Al
igual que en el caso de Phineas y Ferb, desconocemos todo lo relacionado con
este mundo motorizado: cuándo llegaron los coches, de dónde obtienen los
materiales para construirlos, cómo montan los artefactos con esas
manos-neumático e incluso cuáles son sus reservas de combustibles fósiles para
rellenar los depósitos. En un intento de responder a estas preguntas surgen
tres corrientes. La primera, conocida como «Teoría Universal» —y sobre la que
continuaré mi ensayo—, es que Cars es
un futuro lejano en el que la humanidad dejó la Tierra (como en Wall-E), se
extinguió o fue asesinada por su propia obra tecnológica, y las máquinas
tomaron el control. La segunda, más perturbadora, es la «Teoría del homúnculo»,
según la cual hay personas dentro de los coches que se mimetizan con la
máquina. La tercera es la «Teoría de la Creación», que sostiene que se trata de
un mundo paralelo creado por Dios a imagen y semejanza de los coches. Si
atendemos a la primera teoría, que acompaña intuitivamente al espectador
durante toda la película, parece presentarse la tecnología con un altísimo
grado de autonomía sobre lo humano hasta el punto de sostenerse sin su
intervención.
La
ausencia de humanos en Cars —no así
de rastros de humanidad, como la propia Copa Pistón— nos parece indicar que, al
menos en esta etapa histórica, el ser humano no desempeña ningún papel, aunque
en algún momento así lo hicieron, por ejemplo, en el diseño inicial de unos
coches bastante parecidos a los nuestros. Siguiendo la Teoría Universal, los
humanos habrían creado tecnologías que tomaron caminos o funcionaron con leyes
independientes de su intervención. Esta interpretación resulta de lo más
interesante, más allá de las especulaciones, porque ejemplifica una dimensión
crucial de la noción moderna de tecnología: el determinismo tecnológico.
Uno
de los acercamientos más clarificadores al determinismo
tecnológico es el expuesto en la crítica que realiza Antonio Diéguez
(2024). Y es que, a menudo, este concepto suele hacer referencia a dos cosas
diferentes.
A veces, lo que se quiere decir es
que la tecnología está sujeta a un proceso autónomo de desarrollo, que, por no
obedecer a ningún agente externo a la propia tecnología, se puede considerar
como determinado por una lógica interna. Este es el sentido en el que lo han
empleado sobre todo algunos filósofos; pero entre los historiadores, el
determinismo tecnológico tiene un significado diferente. Entre estos se
entiende principalmente como la tesis según la cual la tecnología determina (o
influye de forma decisiva en) el curso de la historia. (Diéguez, 2024: 58)
Veámoslo
con el caso de Cars. Uno podría decir
que el avance tecnológico de los coches trazó un camino independiente al
humano, de tal forma que cuando este desapareció (por el motivo que fuese), los
coches siguieron su curso como si nada hubiera pasado. Y otro podría decir que
un estado avanzado de los coches, en el que alcanzaran un estado de conciencia
y comprendiesen el lugar instrumental y subyugado en el que se habían
encontrado en relación con el ser humano, llevaría necesariamente a una
violenta revolución automovilística que acabara con la presencia humana en la
Tierra. Ambas posiciones son independientes, aunque pueden congeniar. Sin
embargo, en este capítulo nos centraremos en la primera, es decir, aquella que
comprende la tecnología como se comprenden los fenómenos naturales, a saber,
como fenómenos que obedecen a leyes propias que dictan, de forma necesaria, la
forma que tomará la tecnología en cualquier momento posterior (Diéguez, 2024).
De esta forma, el desarrollo tecnológico seguiría un camino único independiente
del control humano.
En
este punto, surgen a su vez dos versiones. Aquella que afirma que la tecnología
es intrínsecamente ingobernable y sigue leyes propias, esto es, que desde que
existe la tecnología era imposible otro escenario distinto al que vemos en
Radiador Spring. Y aquella que reconoce que la tecnología puede estar en parte
bajo el control humano, pero que hemos permitido que las instancia que debieran
gobernar y controlar la tecnología no lo hagan (Diéguez, 2024). En ambas
versiones, se cumple el imperativo tecnológico: si algo es técnicamente
posible, terminará por realizarse, bien sea por una necesidad ontológica o por
una negligencia política.
En la primera versión, el
imperativo tecnológico se sigue como consecuencia inevitable de la ley interna
del desarrollo tecnológico, mientras que en la segunda el imperativo
tecnológico es un hecho que podría evitarse en las condiciones adecuadas
(Diéguez, 2024: 61).
Véase
que en ambas versiones, aunque especialmente en la primera, el lugar del humano
es el de catalizar o decelerar un avance irrefrenable, pero ya está: nada puede
hacer por controlar, reducir o reorientar su destino. En el caso de los
artefactos industriales, además, ese destino viene determinado por el
imaginario del progreso, según el cual el desarrollo tecnológico sigue un
camino lineal a través de fases necesarias para alcanzar estadios cada vez más
altos de eficiencia y autonomía en una escala evolutiva (de la tracción humana
a la tracción animal, de ahí al coche de combustión y finalmente al coche
autónomo). El progreso técnico se expresa en un proceso de autonomización
maquínica, cuya última etapa sería la autonomización total sobre lo humano. Ahora
bien, teóricamente, si creemos, como propone el determinismo tecnológico, que
el desarrollo tecnológico seguirá ese camino independientemente de la voluntad
humana, puede que tal desarrollo derive en consecuencias negativas para el
humano, como su extinción, llegando a escenarios como el que ejemplifica Cars.
Esta
postura inunda los debates sobre la tecnología. Especialmente, cuando se
considera que el desarrollo tecnológico es imparable, y aquello que debemos
hacer es, en el mejor de los casos, orientarlo, y en el peor, adaptarse o
morir. Por ejemplo, no podemos decidir si habrá o no un coche eléctrico, sino
si es un coche más o menos ecológico, más o menos feminista… ¡Ay! ¡Cuántas
veces habré escuchado cosas como «no se puede frenar el desarrollo
tecnológico», «la inteligencia artificial es imparable» o «las medidas
políticas retrasan y obstaculizan el desarrollo humano que permiten las
tecnologías»! Usando términos como ‘leyes tecnológicas’, pensamos las
tecnologías como un mundo autónomo que obedece sus propias normas y reniega de
toda tradición, que no se ve afectada por ninguna fuerza externa y tiene
capacidad de autogobierno, ante el cual solo nos queda como humanos resignarnos
y adaptarnos. Por ejemplo, solemos hablar de conceptos como la Ley de Moore,
según la cual cada dos años se reduce a la mitad el espacio necesario para
poder almacenar una misma cantidad de información. En el imaginario popular,
son muchas las distopías que utilizan este relato romántico. Desde
Frankenstein, de Mary Shelley, hasta Erewhon, de Samuel Butler, el ser humano
termina por someterse a su propia creación tras una rebelión de ésta. En este
sentido, si aceptamos la hipótesis del coche asesino, Cars parecería una secuela de The
Car, la película de los años setenta dirigida por Elliot Silverstein en la
que un Lincoln Continental toma autonomía y comienza a embestir y asesinar
personas.
Ahora
bien, ¿cuáles son los errores que tiene esta postura? ¿por qué todo esto nos
rechina un poco? Y sobre todo, ¿qué aprendizajes podemos extraer de su crítica?
Diéguez (2024) destaca tres de las críticas que se han planteado a esta
postura, a la que podemos añadirle una cuarta. En primer lugar,
contempla la tecnología como algo
homogéneo, inextricable, sin articulación interna ni niveles diferenciados,
[...] ve la tecnología como un todo que se acepta o se rechaza en bloque y que
señala un camino único. Y puesto que esa globalidad no puede ser controlada por
completo por los individuos o por los gobiernos, se concluye –dando un salto
ilegítimo– que no es posible ningún control efectivo de la tecnología”
(Diéguez, 2024: 63).
En
segundo lugar, afirma que “hay algo en la propia naturaleza de la tecnología
que la hace ingobernable una vez alcanzado cierto nivel de desarrollo o cierta
forma concreta. Dicho de otro modo, por su propia esencia, la tecnología se
vuelve necesariamente autónoma en su desarrollo” (Diéguez, 2024: 64). Sin
embargo, no parece que haya habido un único camino histórico para los objetos
técnicos, sino que su desarrollo ha seguido caminos contingentes resultado de,
entre otras cosas, decisiones humanas. E incluso si finalmente dijeran que
tales caminos contingentes eran realmente necesarios, le podríamos hacer una
tercera crítica, según la cual el determinismo tecnológico “postula unas
supuestas leyes de su desarrollo que quedan en la más completa indefinición.
[Por ejemplo] Ellul solo menciona el cálculo para la maximización de la
eficiencia” (Diéguez, 2024: 64). Por el contrario, por ejemplo, el desarrollo
de los vehículos parece seguir factores muy diversos más allá de una
optimización del ratio costo-beneficio. Así lo indican Wissen y Brand (2020:
79), al afirmar que:
Si se comprende como un acto de
selección racional que se basa en un cálculo universal de costo/beneficio se
pierde de vista que este acto [la demanda de un coche] se lleva a cabo dentro
de una estructura que está predeterminada por las condiciones infraestructurales
e institucionales, o por los ideales sociales, e internalizada en los hábitos.
Una red de vías de tránsito que perjudica el transporte público, estímulos del
Estado para la compra y el uso de coches, ideales predominantes de masculinidad
y de una independencia individual, cadenas de plusvalía que permiten disponer
de recursos y mano de obra baratos en otras regiones, leyes laxas para limitar
la contaminación vehicular, la competencia por el estatus social que se
manifiesta también a través de los coches que se poseen…
A
estas tres críticas, quizás podamos añadir una cuarta: decir que la tecnología
es independiente del humano cae de nuevo en la reducción de la tecnología al
objeto técnico. En este caso, comprende al objeto técnico como algo genérico,
autosuficiente y dado por hecho, y al invisibilizar el trabajo humano que hay
tras él, lo imagina como algo más tecnificado, pulcro y justo de lo que
realmente es. En esta línea, es absolutamente recomendable el segundo capítulo
de Atlas de la IA: Poder, Política y
Costes Planetarios de la Inteligencia Artificial, de Kate Crawford (2023),
en el que analiza las condiciones laborales que hay tras un fenómeno
aparentemente autónomo como es la inteligencia artificial, entre los que
incluiríamos mineros, transportistas, censores y técnicos en gestión de
residuos. En el caso de los automóviles es similar. Los automóviles son, en
esencia, una parte de una gran industria tecnológica, cuyo funcionamiento
depende de un complejo entramado de recursos naturales y fuerzas productivas.
Pese a la imagen popular de la tecnología, todo complejo tecnológico está
embarrado de trabajo humano, desde el diseño a la extracción de minerales,
pasando por la producción de los artefactos y su desecho; pero también de
procesos naturales, por ejemplo, la existencia de vida orgánica que da lugar a
la acumulación de sedimentos de materia orgánica que, a su vez, da lugar al
crudo que, finalmente, da lugar al combustible fósil que tiene la gasolinera
del Café V8, de Radiador Springs.
Esta
crítica, en última instancia, mantiene el mundo de Cars en el plano de la ficción debido a la absoluta
insostenibilidad de este complejo. No sólo es insostenible porque el desarrollo
automovilístico requiere de una cantidad enorme de personas coordinadas
trabajando para ello (con Crawford, señalaríamos la minería, el ensamblaje, el
diseño, la conducción y el desechado, entre otros) que no parecen encontrarse
en Radiador Spring, sino porque tal y como lo entendemos, requiere de una
demanda creciente de recursos finitos, como combustibles fósiles o recursos
minerales, que no pueden darse por hecho en este contexto de crisis ecosocial.
De hecho, lejos de la imagen triunfal y siempre creciente de los coches,
algunos estiman que se ha alcanzado el pico máximo de venta de coches debido a
cuestiones de disponibilidad energética (Moreno, 2021), al que le continuará en
unos años un decrecimiento en el número de automóviles en carreteras a medida
que las ventas sean menores que las bajas.
Si
invierto tantas energías en tratar de desmontar este imaginario es porque creer
que las tecnologías evolucionan totalmente al margen de su control político es
muy peligroso, debido a que impide que tengamos debates democráticos acerca de
qué tecnologías usar y reduce la conversación política a qué hacemos con las
tecnologías que, casi de forma aparentemente inevitable, se instalan en
nuestras vidas. Frente a esto, en sociedades democráticas debemos escapar del
autoritarismo del imperativo tecnológico y preguntarnos qué tipo de tecnologías
queremos, de la misma forma que nos preguntamos acerca de qué leyes deseamos
que nos rijan. De lo contrario, se está ocultando a la población, y con ello,
impidiendo su deliberación, un conjunto de decisiones políticas que se dan a
menudo en otros espacios sobre la implantación de ciertas tecnologías y que, de
la misma forma que el aluminio o el petróleo, constituyen una condición de
posibilidad de su mera existencia. Con ciertos matices, diremos con Habermas
que
la afirmación de que las decisiones
de importancia política se disuelven en realidad en el cumplimiento de las
coacciones materiales inmanentes a las técnicas disponibles, y de que por eso
ya no pueden convertirse en absoluto en tema de una discusión práctica, para lo
único que en verdad acaba sirviendo es para encubrir intereses que escapan a la
reflexión y las decisiones precientíficas. (Habermas, citado en Diéguez, 2024:
53).
Ahora
bien, debemos evitar caer en el contrario del determinismo tecnológico, a
saber, el voluntarismo tecnológico, según el cual es siempre posible y sencillo
el control y la regulación de los distintos complejos tecnológicos (Diéguez,
2024: 65). Por un lado, porque los sistemas a gran escala, por sus propias
necesidades prácticas, son cada vez más difíciles de controlar para la mayoría
social y requieren el establecimiento de una élite tecnocientífica, económica,
industrial y militar autoritaria. Por otro lado, porque los mismos artefactos
tecnológicos parecen, en ocasiones, resistirse a cualquier tipo de
transformación política. Serán, precisamente, estas dos cuestiones las que
abordaremos en los dos capítulos que siguen, donde nos preguntaremos por qué a
Langdon Winner le gusta tan poco Robots y
cómo Thomas P. Hughes (y si me atrevo, Latour) empatiza con Aelita, en Código Lyoko. ¡No os cuento más!
Bibliografía
-
DIÉGUEZ, ANTONIO. (2024).
Pensar la tecnología. Una guía para
comprender filosóficamente el desarrollo tecnológico actual. Shackleton
Books.
-
MORENO, FÉLIX. (2021). Peak Cars. https://www.felixmoreno.com/es/index/180_80_peak_cars.html
- BRAND, ULRICH Y WISSEN, MARKUS. (2021). Modo de vida imperial. Vida cotidiana y crisis ecológica del capitalismo. Tinta Limón Ediciones
Como citar este artículo: GARCÍA DOMÍNGUEZ, MANUEL. (2024). Tecnofobia para niños S01EP3: Rayo McQueen tiene un humano dentro (o fuera). Numinis Revista de Filosofía, Época II, Año 3, (CL2) ISSN ed. electrónica: 2952-4105. https://www.numinisrevista.com/2025/03/rayo-mcqueen-tiene-un-humano-dentro-o-fuera.html




Esta revista está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional




.png)

.png)
.png)










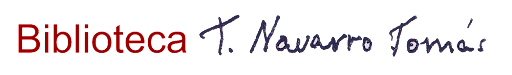
















.png)

Ingenioso e instructivo. ¡Buena columna!
ResponderEliminar