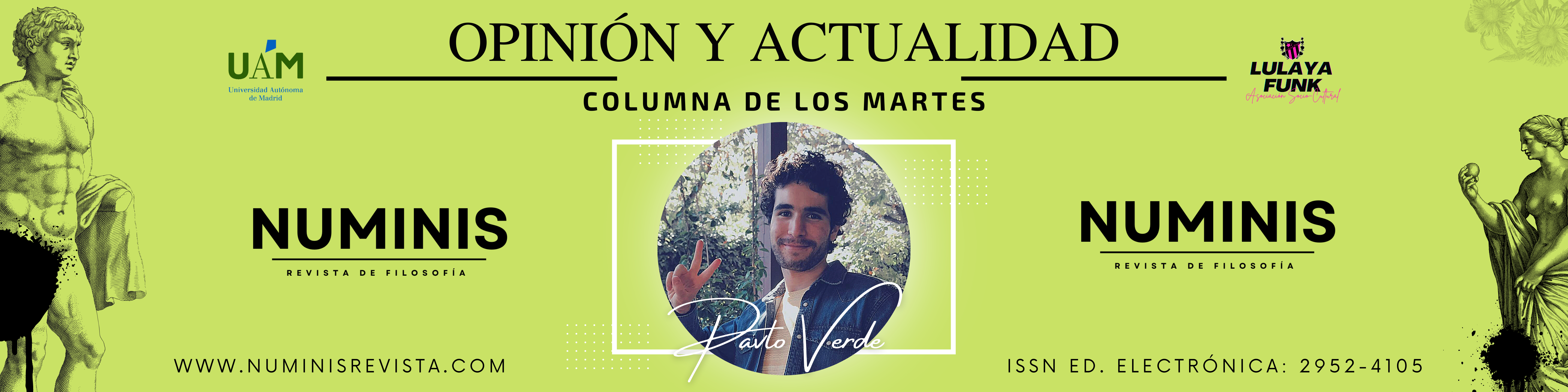
Esta columna pertenece a una serie llamada Ciencia y crisis ecosocial. Véanse aquí la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava columna de la serie, previas a esta novena.
La precaución como principio de acción científico-política
Como tan a menudo lo repitió William James, nuestro mundo no es una obra consumada, ya escrita, sino que requiere acción, pero esa acción misma debe abstenerse de certezas, de exigencia de garantías (Stengers, 2019: 131-132).
En
la primera columna de esta serie señalaba que la verdad y el consenso absolutos
son casi imposibles de alcanzar en cualquier discusión científica. A lo sumo,
aquellas teorías o explicaciones más plausibles se pueden estabilizar, aunque
siempre con un regusto provisional: en cualquier momento puede irrumpir un
factor que lo desestabilice todo.
¿No
ha envejecido mal esta afirmación después de haber hablado del negacionismo y
de cómo se aprovechaban de la supuesta falta de consenso? ¿No me habré pasado
de posmoderno y sería necesario recuperar una concepción más sólida de la
ciencia, capaz de servir de fundamento para una política medioambiental a
prueba de negacionistas?
Hay
quien llega a afirmar que este enredo «posmoderno» en los estudios de la
ciencia (que incluye a autores a quienes he dado mucha credibilidad aquí, como
Latour) dio alas al negacionismo climático de derechas (así lo sostiene Judit Warner
nada menos que en The New York Times). Esto es un tanto cuestionable: el
negacionismo organizado ya campaba a sus anchas antes de que el pensamiento así
llamado posmoderno se consolidase y hay pocos registros que atestigüen que los
negacionistas de derechas se inspirasen en los «posmos». En general, tiene poco
sentido y valor entrar en el debate del posmodernismo o las guerras de la
ciencia, que ya huelen a viejo y no condujeron a ningún sitio hace treinta años
y mucho menos ahora. Pensar que vivimos en una era «pos» (posmodernidad,
posverdad…) y que la principal tarea de la teoría social de conocimiento
consiste en enmendar estos excesos «postistas» (con perdón del postismo poético
hespañol) me parece desacertado. Por desgracia, justificar en profundidad por
qué me desviaría demasiado del tema principal. Basten las siguientes pinceladas
y con suerte en el futuro pueda tratar con más detalle la cuestión.
Por
si había alguna duda, no niego que haya hechos, objetividad o verdad (aunque habría que matizar en qué consisten), ni que
sean importantes para las personas de muchas maneras, desde lo más íntimo hasta
la esfera científica. Pero no creo que tenga sentido tratar estas cuestiones
epistémicas en solitario y menos aún cuando el tema de fondo es la crisis
ecosocial. Lo realmente interesante es ver cómo los hechos y los valores se
entrelazan, cómo los sucesos descritos (objetivamente, sí) por las ciencias
irrumpen en las vidas humanas, con sus intereses y cuitas (palabra que, como me
señaló Jorge Riechmann, está emparentada con «cuidado»).
Además,
reivindicar una supuesta objetividad absoluta, una infalibilidad de la ciencia,
no nos ayudaría en nada. Primero, porque esa omnipotencia se ha usado
históricamente para reprimir las reivindicaciones y avances sociales (así lo ha tratado de argumentar Brian Wynne).
Segundo, porque el debate es otro, como traté de mostrar en la cuarta columna
de esta serie: no estamos interrogándonos sobre la verdad de las ciencias del
clima, sino sobre qué hacemos con nuestras sociedades ante las alarmas que
llegan de todos lados. Me remito a las palabras de Isabelle Stengers (2019): «las
previsiones del IPCC en cuanto al futuro que amenaza a todos los habitantes de
esta Tierra son tan robustas como se le puede pedir a una ciencia que no puede
“trasplantar” su objeto, redefinirlo a escala del laboratorio». Pero lo
interesante del IPCC, prosigue, no es tanto su robustez, sino sus ideas, las
urgencias que irrumpen con sus informes. La característica principal de las
ciencias del clima y de la Tierra no es la certeza, sino la preocupación. El
futuro que predicen es tan insólito y espinoso que, prosigue la autora belga:
«Les científiques, aquí [se refiere a las ciencias medioambientales], no traen
“pruebas” estables, sino incertidumbre» (Stengers, 2000: 143). La incertidumbre
de saber qué será de nosotras y cómo podemos remar hacia horizontes
mejores.
La
clave no pasa entonces por recuperar la certeza científica (que, dicho sea de
paso, nunca ha existido), sino en dejar de pensar que necesitamos certeza
científica para tomar decisiones importantes sobre el rumbo de nuestras
sociedades. Como afirma Latour (1999), ante los «problemas científicos» de
repercusión social hay dos opciones: «esperar a que un suplemento de ciencias
ponga fin a las incertidumbres o considerar la incertidumbre como un
ingrediente inevitable de las crisis ecológicas y sanitarias» (100). El propio
Latour (2013), años después, lo tenía claro:
La
decisión sobre las situaciones establecidas no puede ser delegada a una
autoridad unificada superior. Las controversias, por espurias que sean, no son
excusa para retrasar la decisión sobre qué bando representa mejor a nuestro
mundo. En efecto, tenemos que hacer frente a esos conflictos [...]. No tenemos
que creer ni confiar en ellos, pero, como dijo Walter Lippmann, tenemos que
alinearnos detrás de aquellos que parecen menos partidistas que los demás (53).
El
debate científico (y no solo científico) de la crisis ecosocial, por el mero
hecho de existir, nos obliga a posicionarnos: o somos negacionistas, en sentido
duro (véase la columna 6) o en sentido blando (véase la columna 7) y rehusamos
actuar; o respondemos al llamado de las ciencias y lo llevamos hasta sus
últimas consecuencias políticas. La razón por la que deberíamos decantarnos por
esta segunda alternativa no es la certeza científica, sino la prudencia, lo que
la ética bautizó tiempo atrás como principio de precaución. En la anterior
columna me asomé a Gaia y sus agentes lovelockianos, que si algo nos plantean
es que todos los actos terrestres tienen consecuencias, y los actos impulsivos
de nuestra sociedad en este mundo complejo, donde la biosfera y el clima
interactúan de maneras enrevesadas, han de tener consecuencias imprevisibles y
sobre todo peligrosas. Por ello, sugiere Latour (1999), en vez de «¡protejamos
la naturaleza!» el lema del ecologismo debería ser: «Nadie sabe lo que puede el
medioambiente» (121). Y precisamente si nadie lo sabe, cuando las ciencias,
bien situadas dentro de la Zona Crítica gaiana, nos indican de un modo tan abrumador
que estamos al borde del precipicio, deberíamos ser consecuentes y tomar las
precauciones necesarias. Solo por si acaso. Como sostiene Riechmann (2023)
parafraseando a Manuel Casal Lodeiro:
la
diferencia entre el escenario de «los catastrofistas tenían razón pero no
actuamos drásticamente» y el de «los catastrofistas no tenían razón pero nos
adelantamos a hacer sociedades poscrecimiento/ posfósiles/ resilientes» es tan
brutal que debería llevar a la acción incluso a los más reacios a la
radicalidad… (9).
He aquí un
segundo ingrediente de repolitización de las ciencias: recordar que la
comunidad científica no está al servicio de la verdad, sino «al servicio de la
historia» (Stengers, 2000: 39), una historia que ya no es solo humana, sino
híbrida, y se extiende a todos los agentes de la Tierra. Que las ciencias
produzcan verdades del máximo interés no se discute, pero su misión principal
es intervenir en la historia y cambiarla, como cualquier otro dispositivo
social. Y eso es lo que intenta el IPCC (aunque además hable con verdad, para
mayor énfasis). Debemos entender las ciencias (al menos las del clima y la
Tierra, ciencias gaianas por excelencia) como un llamado a responsabilizarnos
del mundo, a habitarlo como si hubiera un mañana. Porque de hecho lo habrá, si
bien no sabemos en qué condiciones.
Pavlo Verde Ortega
La precaución como principio de acción científico-política
Cómo citar este artículo: VERDE ORTEGA, PAVLO. (2025). « La precaución como principio de acción científico-política». Numinis Revista de Filosofía, Época I, Año 3, (CM47). ISSN ed. electrónica: 2952-4105. https://www.numinisrevista.com/2025/03/ciencia-y-crisis-ecosocial-911-la.html
Bibliografía
LATOUR,
BRUNO. (1999), Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en
democratie. La Découverte.
LATOUR, BRUNO. (2013). War and peace in an age of
ecological conflicts. Conferencia en el Peter Wall Institute de
Vancouver.
RIECHMANN, J. (2023). ¿Buscar las llaves bajo la luz de la farola, aunque las hayamos perdido en otro lugar? Algunas reflexiones sobre colapsos y «colapsismo». 15/15/15.
STENGERS, ISABELLE. (2000). The invention of modern
sciences. Minnesota University Press.
STENGERS, ISABELLE. (2019). Otra ciencia es posible. Manifiesto por una desaceleración de las ciencias. Ned Ediciones.
El
artículo de Judith Warner sobre el posmodernismo y el negacionismo en The NewYork Times se llama «Fact-Free Science». Un libro que trata de defender la
importancia de la verdad en todas las facetas de la vida humana es Sobre la
verdad de Harry Frankfurt. Para un estudio de cómo la autoridad científica
se ha usado para el silenciamiento de la protesta social, veáse «Truth as what
kind of functional myth for modern politics? A historical case study» de Brian Wynne.
El
llamado a responsabilizarse del mundo está inspirado en Seguir con el
problema de Donna Haraway, más en concreto en el pasaje sobre Arendt y
Eichmann: “[Eichmann] no puede hacer presente para sí aquello que está
haciendo, no puede vivir en consecuencia ni con las consecuencias […]. Para
Eichmann el propósito importaba, pero no así el mundo” (67). Eichmann vivía
“como si no pasara nada”, en un estado de inmaterialidad, inconsecuencia y
negligencia.




Esta revista está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional




.png)

.png)
.png)










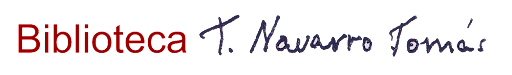
















.png)

No hay comentarios:
Publicar un comentario