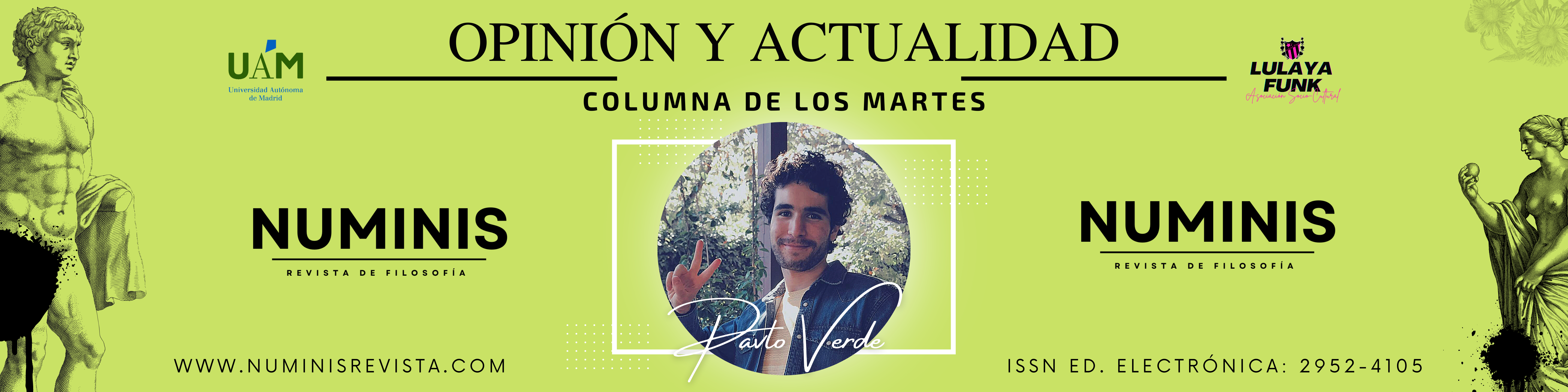
Esta columna pertenece a una serie llamada Ciencia y crisis ecosocial. Véanse aquí la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena columna de la serie, previas a esta décima.
Qué ciencia no necesitamos
En
2022 los científicos de la tierra Bruce Glavovic (miembro del IPCC), Timothy
Smith y Ian White abrían un artículo con malos augurios: «El contrato
ciencia-sociedad se ha roto» (1). Según ellos, desde hace tiempo (no
especifican cuánto) ciencia y sociedad han vivido en un tierno romance basado
en la siguiente premisa: «La inversión pública en ciencia conducirá a una mejor
comprensión de nuestro mundo y ayudará a lograr resultados que se consideren
beneficiosos para la sociedad» (ib.). Sin embargo, este idilio se ha
quebrado con la irrupción de la crisis ecosocial. Por más que la comunidad
científica, con un consenso cada vez más aplastante, haya alertado sobre la
gravedad de la situación, los gobiernos apenas han tomado medidas. Esto
imposibilita cualquier resultado beneficioso para la sociedad, de acuerdo con
su terminología, e impide el cumplimiento de este contrato que tan buenos
resultados nos había dado hasta ahora.
La
conclusión que proponen estos autores para atacar de frente esta ruptura es la
moratoria en investigación climática que comenté brevemente en la séptima columna. Ya allí insinué la insatisfacción que me produce esta solución, pero
lo cierto es que el diagnóstico me resulta todavía más decepcionante.
Suponiendo
que este implícito contrato ciencia-sociedad sea real: ¿la crisis ecosocial es
el único momento histórico en el que se ha roto? ¿Cómo es posible entonces que
sepamos tanto sobre bombas atómicas, armas químicas y drones capaces de diezmar
poblaciones enteras, pero todavía no tengamos una vacuna contra el VIH? ¿O cómo
explicar que en ocasiones se haya usado la investigación en anticonceptivos
para reforzar valores sexistas al tiempo que la psicología implementaba
categorías para discapacitar a mujeres y personas racializadas? ¿En todos estos
casos está operando un beneficioso contrato ciencia-sociedad?
Pero
no es solo que un repaso superficial a la historia de la ciencia y la
tecnología desmienta la bondad sistemática del supuesto contrato
ciencia-sociedad. La creencia en una sociedad y una ciencia con relaciones
bilaterales estables ya es de por sí cuestionable. La ciencia y la sociedad no
son una cosa, homogénea y maciza. Lo que hay son investigaciones científicas
concretas en contextos sociales concretos. Además, las ciencias son
instituciones y prácticas sociales en sí mismas, no una entidad separada que
pueda interactuar en igualdad de condiciones con la sociedad. Están dentro
de la sociedad, no a su lado. Por todo ello, la idea de un contrato
ciencia-sociedad no solo inofensivo, sino que siempre ha contribuido al
progreso humano, se resquebraja cuando se la analiza mínimamente. Tanto el
concepto como su verdad histórica hacen aguas.
Más
allá de la idea anecdótica del contrato, hay una concepción de la ciencia
subyacente que merece la pena comentar. Esta se basa en la creencia
reconfortante en una Verdad a la que la ciencia puede acceder con métodos
neutrales (las famosas matters of fact de las que tanto he hablado ya).
Una verdad que puede tener consecuencias en la vida política, pero que en sí
misma no es política. Una Verdad tan clarividente que solo un iluso podría no
verla o verla y no tomar las acciones adecuadas, que siempre se corresponden
con las que tomaría le científique de turno si de elle dependiera.
Recuerdo
una conferencia durante la primavera de 2022 en la que un integrante de la
recién creada Rebelión Científica comentaba su frustrante experiencia como
científico del clima. Lo equiparaba a un tipo que ve cómo en la buhardilla de
una casa está desatándose un fuego y baja al salón, donde el resto de
inquilinos pasa el rato, para anunciar que pronto un incendio devorará toda la
casa. Los demás inquilinos desoyen el mensaje y el tipo vuelve a subir,
comprueba cómo va evolucionando el fuego, baja de nuevo para actualizar la
gravedad de la situación, con idéntico fracaso en la respuesta de sus
compañeros… Y así sucesivamente hasta que las llamas han alcanzado el salón y
ya no hay escapatoria. Narraba que era esta desesperación ante la indiferencia
que producían los alarmantes datos de las ciencias del clima, análoga a la que
sentiría el tipo del fuego, lo que le había llevado a pasar a la acción y
militar en Rebelión Científica.
Como
historia de politización personal, poco se puede decir. Todos los miembros de
Rebelión Científica y el movimiento en su conjunto merecen el máximo respeto,
pues han sido una de las fuerzas que más ha hecho por visibilizar las
problemáticas ecosociales tras la pandemia. Como metáfora de la propia crisis
ecosocial, sin embargo, me genera dudas. Comparar la complejidad de nuestro
mundo y sus muchas crisis con un incendio en una casa particular, que no deja
de ser un evento bastante simple y con pocos actores implicados, no parece
demasiado preciso. Quizás tendría más sentido compararla con un incendio en una
ciudad entera. Al contrario que en la metáfora original, donde no hay ningún
motivo para que los inquilinos ignoren al tipo que anuncia el incendio (a menos
que estén en una novela de Kafka), en una ciudad hay diversidad de gentes e
intereses. A lo mejor el incendio empezó en un barrio obrero y por eso el
alcalde, muy clasista, rehusó tomar acciones en un primer momento. En el primer
caso, los inquilinos son unos imbéciles incapaces de entender un hecho
aparentemente sencillo. En el segundo, el alcalde puede resultar moral e
intelectualmente deplorable, pero hay razones que explican su conducta, por
poco que nos gusten.
Además,
¿de veras que lo único que alguien haría si fuese testigo de un incendio es
avisar y ya? ¿No llamaría a los bomberos? ¿No intentaría mitigar elle misme los
envites del fuego? En el fondo, este discurso no hace sino replicar el modelo
de ciencia «de muelle de carga» (loading dock science; Cash et al, 2006):
«La sacas [una predicción científica] y la dejas en el muelle de carga y dices:
“ahí está”. Y luego te alejas y vuelves a entrar» (484).
Los
científicos llevan décadas alertando de la Verdad sobre el cambio climático.
Pero realmente su mayor labor social ha sido esa, alertar, avisar. «Ey, hay un
problema. Haced algo». Para luego volver a lo suyo, a su investigación aislada
y a las lógicas laborales de la academia. Pero ya hemos visto que no existe tal
cosa como los hechos crudos, unívocos, irrevocables. Los hechos se disputan y
la creencia en la inocencia y la pureza de la ciencia ha hecho que la mayoría
de la comunidad científica no haya entrado en una disputa solvente. Hay muchas
y muy honrosas excepciones, entre ellas la de los miembros de Rebelión
Científica. Por eso desentona tanto que su discurso teórico sea el mismo que el
de la ciencia «dócil». En un artículo escrito en respuesta directa al texto de
Glavovic y coautores con el que empezaba esta columna, Esther Turnhout y Myanna
Lahsen (2022) inciden en esta cuestión:
Esta
sugerencia de que simplemente necesitamos 'escuchar a la ciencia' es engañosa y
refuerza una creencia problemática y despolitizada en la posibilidad de
soluciones discretas y claras que se derivan de diagnósticos y proyecciones
científicas objetivas e independientes [...]. La ciencia y la política están
inextricablemente interrelacionadas y las interacciones entre la ciencia y la
sociedad están estructuradas y tienen lugar dentro de marcos comunes que
definen cuál es el problema, cuáles son sus causas, qué soluciones son posibles
y qué conocimiento es relevante (4-5).
Ni
ha habido nunca un contrato ciencia-sociedad único y siempre beneficioso para
la humanidad entera, ni existe una Verdad conformada por hechos de una simpleza
cristalina, ni basta con anunciar en público dicha Verdad para convertir a todo
el mundo a una causa, sea esta el ecologismo o cualquier otra. Por lo tanto,
ante la pregunta: ¿qué ciencia no necesitamos? La respuesta es: una ciencia
conformada por científicas inocentes (en el doble sentido de libres de culpa e
ingenuas). Siguiendo una vez más a Haraway (1991):
No
queremos una teoría de poderes inocentes para representar el mundo […]. Tampoco
queremos teorizar el mundo y, mucho menos, actuar sobre él en términos de
Sistema Global, pero necesitamos un circuito universal de conexiones,
incluyendo la habilidad parcial de traducir los conocimientos entre comunidades
muy diferentes y diferenciadas a través del poder (9).
Necesitamos
científicas dispuestas a mancharse las manos y a considerarse parte involucrada
y activa de aquello que están señalando. Necesitamos rebelión científica, pero
no entendida como una revelación provocada por la luz neutral de los hechos que
lleve a las científicas a rebelarse, sino como la práctica de una ciencia
intrínsecamente rebelde en sus métodos, objetivos y procedimientos. No se trata
de que les científiques se afilien en masa al Partido Verde de turno ni de
hacer el equivalente ecologista de la ciencia proletaria de Lysenko. El
objetivo consiste más bien en atender a las formas actuales de producción de
conocimiento científico y reformarlas si fuera necesario para conseguir
implicar a la ciudadanía de una manera más activa en la recepción (¡y también
en la misma producción!) de dicho conocimiento (en todo lo que tiene de
políticamente estimulante cuando el objeto de estudio es la crisis ecosocial). De
nuevo Turnhout y Lahsen (2022) aclaran aún más esta cuestión:
La
política reside no sólo en la sociedad, sino también en la ciencia; La
producción de conocimiento es en sí misma política en el sentido de que está
conformada por valores y tiene consecuencias políticas [...]. La forma en que
la ciencia conceptualiza, mide y evalúa el cambio climático y lo enmarca como
un problema está íntimamente relacionada con las opciones políticas que se
consideren y tiene una relación central con la forma en que se termina
gobernando el clima (4).
Por
supuesto, no estoy diciendo que las científicas sean las culpables de la
inacción y el retardismo climáticos. Pero si sabemos que las élites políticas y
económicas no van a poner nada de su parte, nosotras debemos hacer todo cuanto
podamos para cambiar las tornas. Y eso implica cambios en el propio
funcionamiento, en el cómo de la ciencia. Ya he comentado en las anteriores
columnas la importancia de situar las ciencias en un contexto gaiano y de hacer
del principio de precaución la base de la acción científico-política. El tercer
paso en nuestro camino, tal vez el más difícil hasta ahora, pero el más
importante en la práctica, consistirá en remendar la (ficticia) fractura entre
las ciencias y la ciudadanía. Esto pasa,
entre otras cosas, por «ampliar nuestra visión de lo que cuenta como
conocimiento, de modo que podamos aprender mejor del saber de una variedad de
ciudadanos, pueblos indígenas, profesionales, profesionales y comunidades
locales» (ib.: 1).
En definitiva, aunque el conocimiento de las causas y la naturaleza del cambio climático pueda estar estabilizado, no podemos decir lo mismo de sus ramificaciones sociales. Deberíamos, pues, «Transformar la investigación ambiental [para] un cambio profundo en las prioridades de investigación hacia estas dimensiones sociales y políticas […]» (ib.: 2). En la siguiente y última columna de la serie trataré de responder cómo exactamente.
Pavlo Verde Ortega
Qué ciencia no necesitamos
Cómo citar este artículo: VERDE ORTEGA, PAVLO. (2025). «Qué ciencia no necesitamos». Numinis Revista de Filosofía, Época I, Año 3, (CM48). ISSN ed. electrónica: 2952-4105. https://www.numinisrevista.com/2025/03/ciencia-y-crisis-ecosocial-que-ciencia.html
Bibliografía
CASH, DAVID; BORCK, JONATHAN y PATT, ANTHONY. (2006). Countering
the Loading-Dock Approach to Linking Science and Decision Making. Science,
Technology, & Human Values 31(4), 465-494
GLAVOVIC, BRUCE; SMITH, TIMOTHY y WHITE, IAN. (2021). The
tragedy of climate change science. Climate and development 14(9),
829-833
HARAWAY, D. (1991). Conocimientos situados en Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. Cátedra.
TURNHOUT, ESTHER y LAHSEN, MYANNA. (2022). Transforming
environmental research to avoid tragedy. Climate and development 14(9)
Para la imposición de valores sexistas a través de la píldora del día después léase: «Imposing Values and Enforcing Gender through Knowledge: Epistemic Oppression with the Morning-after Pill's Drug Label».
Dos
ejemplos claros de fe en la Verdad científica nos los ofrecen por un lado
Antonio Turiel: «Lo que hay que hacer es examinar con detalle la cuestión,
entender cuáles son los motivos de las posibles discrepancias y resolverlas, y
eso es así porque no hay múltiples verdades, sino una sola, que puede ser la de
un bando, la del otro o la de ninguno de los dos y ser más compleja. Solo el
trabajo detallado y la concienzuda aplicación del Método Científico nos llevará
a la verdad, a veces tras largos años» ("De colapsistas y ecofascistas")… Y por
otro el Manifiesto de Rebelión Científica: «Decir la verdad: Los
gobiernos y los medios de comunicación deben dar voz a la comunidad científica
para transmitir a la ciudadanía la gravedad y urgencia de la crisis climática» (6).




Esta revista está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional




.png)

.png)
.png)










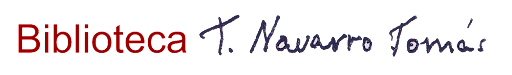
















.png)

No hay comentarios:
Publicar un comentario