

Buscando el
sentido dentro de la palabra
Bruselas. Un verano con temperaturas agónicas, también en el centro de Europa. Llevaba más de dos meses y medio en la habitación de ese apartamento, el único sitio en el que verdaderamente sentía que vivía de toda la casa. La presencia era fantasmal durante las mañanas. De no ser por ese caminar en tacones vespertino, casi nocturno, hubiese pensado que nadie se alojaba en el piso de arriba. Un caminar cuya duración era variante: podía tratarse de un minuto, cinco, treinta… A veces, incluso, llegaba a prolongarse más de una hora. Aquel atardecer, sin embargo, algo cambió, y al caminar de los tacones le acompañó uno más sutil, casi inapreciable, de lo que imagino que serían unos sneakers, haciendo uso de la popular jerga anglicista.
Siempre me
pareció un abuso la omnipresencia de imágenes textuales a la hora de abordar lo
libidinal: gramática del sexo, códigos de comportamiento, normatividad de las
relaciones afectivas, gestión de los sentimientos, lenguaje corporal… Nada de
ello es falso ni de por sí despreciable, menos aún en tiempos de masculinidades
deconstruidas, siempre y cuando no se descuide la musicalidad que también
acompaña al erotismo. «La prosa no puede colonizar a la poesía, copar todo
segmento de irracionalidad e inefabilidad, acabar con el misterio que siempre
entraña el encuentro carnal entre dos o más (siempre son más) cuerpos que se
tocan afectivamente», me decía. Ese mismo misterio que puede ser captado a la
hora de escuchar a alguien mantener una conversación a través de una pared, sea
vertical, u horizontal, como en aquel caso.
Sabría
relatar, no con pocas imperfecciones (las palabras nunca rendirán un suficiente
homenaje al evento que acontece), lo que esas personas sentían, su estado de
ánimo, su aura, no teniendo, sin embargo, la más remota idea de lo que esas dos
voces (una masculina y otra femenina), ahora descalzas, se decían entre sí. Al
principio fue como cuando un niño trata de impulsarse en un columpio: una voz
barruntaba algo breve y tímido, y la otra, con vaivenes y titubeos, le
respondía. Los tiempos eran homogéneos: nadie copaba el discurso; éste fluía,
levemente, de un lado a otro. Así ocurrió en repetidas ocasiones, pero después,
tras un repentino silencio, como si una fuerza externa agarrase las cadenas del
subibaja y lo colocase a una altura lo suficientemente pronunciada, para
después precipitarlo con fuerza, el metrónomo se aceleró, y la timidez dejó
paso a la elevación del tono, que siempre sonaba afectivo y cariñoso. Los
turnos de palabra se acortaron: dictum, dictum, dictum, dictum y
después… silencio absoluto. No hablaron más. Entre la vastedad de la nada,
algún destello aconteció en forma de gimoteo, casi inapreciable. Después, la
musicalidad de sus voces dio paso a la de sus cuerpos. Algún mueble, puede que
las patas de un somier, sillón o la tabla de un escritorio, se resintió
ligeramente ante esa transición. El patrón rítmico, curiosamente, quedó en este
punto invertido. La fricción de sus cuerpos empezó súbitamente, con gemidos
intensos por parte de ambos, como si tuviesen ante sí el fin del mundo a punto
de acontecer, para irse ralentizando poco a poco, dándose tiempo a murmurar e
incluso a proferir alguna que otra carcajada. Silencio otra vez, al que le
sucedió un último y breve lapso temporal. Sus respiraciones y gemidos (ahora
marcados y entremezclados), el chirrido del mueble, los golpes de las paredes y
el roce de sus pieles encontraron su clímax en la voz femenina, de la que solo
pude asir, una vez más, su ritmo: pam, pam, pam, pam… ¡PAM, PAM, PAM, PAM!
Cuatro sílabas se repitieron. ¿Cuál sería su semántica oculta? ¿a qué fonemas
concretos se corresponderían? ¿estaría pronunciando lo mismo la primera vez y
la segunda, o era más bien una falsa creencia? ¿se trataría efectivamente de
cuatro sílabas? ¿era siquiera francés aquello que escuchaba, o alguna otra
lengua desconocida cuya entonación y fonética se le asemejaba?
En los días
venideros me tragué mis propias palabras y traté de despoetizar y
desmusicalizar el encuentro al que a través de aquella pared de cemento había
podido asistir, en lo que fue mi primera experiencia como voyeur en
aquel país (aunque más bien habría que decir entendeur, porque ver, no
vi absolutamente nada). Al principio alargué mis tránsitos de salida y entrada
en el portal, pero los resultados fueron más bien decepcionantes: mis únicos
encuentros fueron con una señora mayor a la que tuve que ayudar con la compra y
un indio soltero que me contó sobre el nuevo negocio que estaba abriendo por la
zona. El único resquicio de conversión a prosa fue el que obtuve al fisgonear
en los buzones y comprobar que, a la luz de sus nombres y apellidos, con más
signos de acentuación de los que cualquier hispanohablante puede soportar, mis
dotes auditivas fueron lo suficientemente finas como para detectar en aquella
pareja la lengua de Beauvoir y Nothomb. Decidí después dejar a un lado mi
actitud mens sana in corpore sano y, pese a vivir en el segundo,
comenzar a coger el ascensor para prolongar mi tiempo de espera en el rellano,
y así aumentar las posibilidades de encontrarme con alguien. Ello tuvo relativo
éxito en términos de socialización: el mismo día que lo puse en práctica, una
pareja se subió conmigo, pero para mi desgracia vivían en el quinto piso y solo
hablaban flamenco, el otro idioma cooficial de la capital de la Unión Europea.
También pude conocer a la inspectora de Hacienda del sexto, los estudiantes de
informática del cuarto y el matrimonio holandés del octavo.
La última vez
que cogí el ascensor fue cuando portaba una bolsa enorme con mi ropa recién
limpia, tras mi vuelta de la lavandería. «Mamá, te llamo en unos minutos,
cuando entre en casa…». La puerta se estaba cerrando, pero, de repente, un pie
consiguió reabrirla. Una chica, treintañera, me sonrió y entró. Justo detrás de
él había un chaval, también joven, que cerró el buzón, caminó hacia nosotros y
accedió al elevador. El silencio fue absoluto hasta que éste comenzó a subir.
«¿Hablas español? ¡Es mi lengua preferida!», dijo el hombre, con un marcado
acento francés. «Sí, y por lo que veo tú también», le respondí afectuosamente.
«Bueno, hablar, como tal, sólo hablo un idioma, y a veces ni siquiera»,
profirió entre risas. Llegamos al segundo. Cogí la pesada bolsa y salí al
descansillo. La puerta corredera del ascensor se bloqueó y éste retomó su
rumbo. Entonces, sucedió. Hizo falta otra membrana, otra frontera porosa
(¿acaso hay alguna que no lo sea?), para que el verso final de la canción que
escuché aquella noche tuviera, por fin, letra. Justo cuando la puerta corredera
se volvió a bloquear, la chica sentenció: «ah, tú me manquais… tú me manquais!»,
el análogo en castellano a nuestro «te he echado de menos», sólo que con una
bellísima inversión del sujeto y el objeto. «Tú me faltabas, tú me faltabas…».
El ascensor se detuvo en el tercer piso y la pareja entró a su vivienda.
Adrián
Santamaría Pérez
Buscando el sentido dentro de la palabra
Como citar este artículo: SANTAMARÍA PÉREZ, ADRIÁN. (2023). Buscando el sentido dentro de la
palabra. Numinis Revista de Filosofía, Época I, Año 2 (LIT10).
ISSN ed. electrónica: 2952-4105. https://www.numinisrevista.com/2023/12/Buscando-el-sentido-dentro-de-la-palabra.html




Esta revista está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional




.png)

.png)
.png)









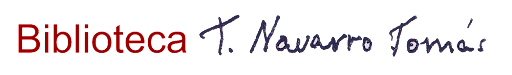
















.png)

No hay comentarios:
Publicar un comentario