

Hablar por andar hablando
La palabra nunca ha cotizado alto en bolsa. Su cercanía y roce diario nos impiden valorarla como algo excepcional o tan siquiera preciado, hasta el punto de que solemos decir que una imagen vale más que mil palabras. No sé si en la era del smartphone, Instagram e Internet este patrón de cambio se mantiene estable, pero de lo que no cabe duda es de que la nuestra es una sociedad cuando menos discreta en su trato con el lenguaje. Todas nos vemos rodeadas de palabras a diario pero si hemos de apreciar algo nos decantaremos por aquello que trascienda lo verbal, que equivale a decir lo rutinario, lo de siempre. La propia lengua escrita se ha erigido en muchas ocasiones como un intento de ir más allá del habla común, tan imperfecta e imprecisa: así lo demuestran los poetas místicos, otros en las antípodas de estos, como Mallarmé, o los padres de la filosofía analítica (Frege, Carnap, Wittgenstein…), cuya labor fue en parte una cruzada contra las «impurezas» de las lenguas naturales. Las palabras son necesarias, qué duda cabe, pero si podemos desviarlas hacia otros cauces, mejor.
Tal es así
que, si por algo hemos valorado históricamente en occidente el
lenguaje, es por su carácter diferenciador. Este argumento ha sido
esgrimido por gran parte de nuestra tradición religiosa y filosófica para
otorgarnos preeminencia ontológica y considerarnos una especie superior con
derechos sobre las demás: somos excepcionales porque tenemos logos,
porque podemos hablar, pensar y por lo tanto dominar. De este modo,
el lenguaje importa por el mero hecho de existir, como un bien diferencial,
independientemente de su contenido. Es cierto que numerosos pensadores desde
los tiempos de Montaigne han cuestionado esta creencia pirómana, que a día
de hoy resulta trasnochada para la práctica totalidad de los científicos y un
número creciente de filósofos. No es menos cierto que el interés que el habla
común despierta entre muchos académicos es considerable ya desde mediados del
siglo pasado, como demuestran figuras de la talla de Austin, Grice o Anscombe,
por citar algunos ejemplos. Siendo esto así, ¿qué busco en estas páginas?
Frente a
quienes desprecian las palabras como algo ordinario y quienes aprecian el
lenguaje para tratar de justificar una dudosa superioridad humana,
pero también frente a quienes lo valoran en todas sus dimensiones, aunque como
un mero objeto de estudio, me gustaría reivindicar la oralidad en un aspecto
muy concreto, tan solo por sí mismo y sin ir contra nada.
Son
innumerables y granados los registros y capas que reviste nuestro uso del
lenguaje oral: del delirio a los monólogos y pensamientos en voz alta, pasando
por los imperativos y los gritos de dolor, pero si hay una actividad central en
la oralidad es la conversación: esa relación momentánea que se establece
entre dos o más personas. Antes que nada, conversamos
instrumentalmente; no hay mejor herramienta para llevar a cabo nuestras
acciones o al menos ponerlas en marcha que el lenguaje y la comunicación. Esta
labor de ingeniería en miniatura ocupa buena parte de nuestro día a día: un
alumno o alumna levantado la mano en clase, alguien pidiendo la hora, cualquier
transacción en una tienda… Todos estos ejemplos representan situaciones en las
que la conversación es breve, escueta y orientada a un objetivo claro y
concreto.
Más allá de
ellas se encuentran coloquios de extensión mayor y más
largo recorrido, como pueden ser aquellos entre dos compañeras de trabajo,
entre vecinos o entre padres y madres cuyos hijos son amigos. El tono
y contenido en estos casos puede variar enormemente: desde una
frialdad protocolaria que tan solo pretende rellenar un silencio
inadmisible a un clima distendido y alegre. Sin embargo, la temática de
estas conversaciones está siempre constreñida y se verá limitada por la
circunstancia en cuestión. Los padres y madres hablarán de los niños, sus
travesuras, las cenas y el cole. Los vecinos se quejarán de la comunidad,
comentarán el increíble buen tiempo de este febrero y constatarán los efectos
del cambio climático sin opinar en exceso sobre el tema. Las compañeras de
trabajo hablarán de tareas pendientes, horarios y se preguntarán «qué tal
estás» la una a la otra sin esperar nada más que un «bien» como
respuesta. Por supuesto, no carecen de valor ni de razón de ser, pero su
trascendencia es más bien escasa y rara vez recordamos con el paso de los días
una conversación como las mencionadas.
Un caso
llamativo son los diálogos eruditos. Se trata de pláticas extensas con un
encomiable despliegue intelectual en torno a temas más bien elevados y siempre
sustentados en referencias cultas. Dentro de esta categoría caben los debates
académicos, pero también cualquier tertulia
literaria, filosófica o de todo tema que merezca una alta consideración.
Posiblemente sea el género más escaso entre las conversaciones y por ello un
digno protagonista de estas páginas, pero, a fin de cuentas[,] la calidad
teórica de estos coloquios suele ir acompañada de nuevo de restricciones
temáticas con objeto de mantener un cierto rigor. No quisiera desdeñar en
absoluto estas valiosas charlas. No obstante, mi objetivo está en
otro lugar, no necesariamente lejano, pero sí a ras de suelo.
Me refiero
concretamente al acto de pegar la hebra, de dar palique, de hablar, en fin,
largo y tendido sin tabúes ni restricciones temáticas o expresivas. Siempre me
ha sorprendido la capacidad de estas conversaciones para mantener a dos
personas o a un pequeño corro consagrados durante un tiempo indeterminado
a la mera actividad de intercambiar palabras, opiniones y sentimientos, como si
nada más hubiese en el mundo o como si todo lo que hubiera estuviese orientado
a avivar la charla y nutrirla de nuevos argumentos. Es difícil encontrar el
momento y la persona con quien desplegar diálogos así, pero hallarlos y
vivirlos son experiencias parecidas a un viaje, una larga travesía de la que
zarpamos en un punto y con una perspectiva determinada para, pasados los
minutos o incluso las horas, regresar al mismo sitio, que no es ninguno en
concreto y pero que sin duda es otro distinto, mientras entre medias han
desfilado variados temas de conversación, metamorfoseando sin que
nadie se dé cuenta. Esta peculiar gimnasia es desde luego
entretenida, pero ahí no acaban sus virtudes.
Decía Foucault
(1993) hablando sobre Baudelaire, que se refería a su vez a Constantin Guys,
el pintor de la vida moderna, lo siguiente:
Constantin
Guys no es un paseante; lo que hace de él, a ojos de Baudelaire, el pintor
moderno por excelencia, es que a la hora en que el mundo entero se sume en el
sueño, él se pone a trabajar y lo transfigura (p. 112).
Lo mismo
ocurre al conversar; la realidad queda en suspenso, mas esto no supone la
enajenación de quienes hablan, sino una forma de rendir cuentas ante uno mismo
y quien está en frente que puede lograr una transformación interior y exterior
de estas personas, modesta sin lugar a
dudas, pero efectiva. Pegar la hebra no solo es una manera ejemplar de pasar el
rato: es un ejercicio que nos pone contra las cuerdas en muchos sentidos y
nos obliga a reavivar la sospecha. Asimismo, conversar nos recuerda que más allá o más acá del protocolo, los
formalismos y la reproducción seriada de palabras y pensamientos, guardamos una
recámara singular e indisoluble que no puede encubrirse eternamente y nos
fuerza a mostrarla para que le dé la luz del sol. Charlar es un pequeño acto de
valentía y subversión, pero también de cariño y confianza. Hay que valorar
mucho a otra persona, por poco conocida que sea, para opinar, bromear y sentir
las cosas, cuando no abrirse en canal junto a ella, y no digamos ya para
escucharla y ponderar lo que tenga que expresar. Por todo ello, no puedo sino
reivindicar en estas páginas este concreto y precioso fenómeno. Recuerdo a
duras penas una frase de Céline en aquel inmenso diálogo que es la
película Before sunrise. Viene a decir que si hubiera un dios no
estaría dentro de esta o aquella persona, sino en el espacio entre las dos.
Poco más añadiría.
Por
supuesto, nada hay puro en este mundo y no existen conversaciones que se
ajusten perfectamente a este molde o a los otros que he bosquejado aquí. Una
guía orientativa nos la ofrece la cantata de Bach Herz und Mund und Tat
und Leben: corazón, boca, acto y vida. Todo diálogo que posea estas cuatro
cosas, por impreciso que sea, habrá merecido la pena. Tampoco pretendía
descalificar las demás formas de comunicarnos, que son necesarias para convivir
y sobreponernos a cualquier dificultad, pero no podía dejar de manifestar lo
que yo creo que es un acto lingüístico que no por ser inútil o
improductivo puede pasar desapercibido. Cantaba Alberto Cortez: “Prefiero
más que llegar/pensar que ya voy llegando./Andar por andar andando,/caminar por
caminar”. Hablar no es más que andar cuando los ojos y las piernas ya no
bastan, por lo que suscribo estas palabras al completo. Charlemos, demos
palique y no tengamos reservas en hablar por hablar, no porque todo lo demás no
importe, sino porque nosotras y nosotros importamos.
Pavlo Verde
Ortega
Apología del
palique
Bibliografía
-
Foucault, M. (1993). Sobre la Ilustración. Tecnos: Barcelona
(España)
Cómo citar este artículo: VERDE ORTEGA, PAVLO. (2023). Apología del palique. Numinis Revista de Filosofía, Época I, Año 2, (CM30). ISSN ed. electrónica: 2952-4105. https://www.numinisrevista.com/2023/05/apologia-del-palique.html




Esta revista está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional




.png)

.png)
.png)









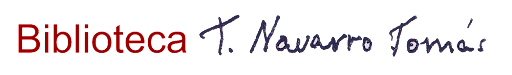
















.png)

No hay comentarios:
Publicar un comentario