
Replanteando
la migración climática
El tropismo se define según la RAE como el «movimiento de orientación de un organismo sésil como respuesta a un estímulo». Este fenómeno, direccionado externamente y nativo de seres arraigados al suelo, puede ayudarnos a replantearnos la migración climática actual y, con la intención de reflexionar sucintamente sobre esto, nace la columna de hoy. Antes de ello, cabe advertir que aunque existe el taxismo (entendido como el “movimiento reflejo de un organismo motil ante un estímulo”), la naturaleza estacionaria de la dinámica tropista nos permitirá profundizar mejor en las causas del exilio climático.
Así, entender la migración humana como un tropismo es
reconocer que, aunque móviles, los humanos estamos radicados en unas
condiciones ecosistémicas, socioculturales y político-económicas que no sólo
crean coordenadas de origen sino también de destino. O sea, la situación que
vivimos gesta la direccionalidad de la migración y, por tanto, es fundamental
para dar forma a nuestros deseos. En la raíz de estos, está el impulso de vida
que a todes nos acucia, pero también el sistema de muerte que nos amenaza: el
capitalismo petrosexorracial. Este, como sagazmente evalúa Preciado, se basa en
la «destrucción del ecosistema, violencia sexual y racial, consumo de energías fósiles
y carnivorismo industrial (Preciado, 2022, p. 43)», características propias de
un régimen patriarco-colonial que derivan en una crisis climática imposible de
ignorar como fuente de exilio.
Este régimen y sus consecuencias fraguan un capitalotropismo positivo
(en tanto que se sucumbe a la fuente del estímulo), que hunde a todes en un
realismo capitalista, entendido como que «es más fácil imaginarse el fin del
mundo que el fin del capitalismo (Fisher, 2009, p. 21)», e induce al Sur global
en la creencia de que existe una meritocracia en el Norte global. Además, a
esta creencia se le suma la citada crisis climática, cuyo origen se sitúa
entonces en el extractivismo consumista, neoliberal y neocolonial del Norte
global y cuya consecuencia radica en la saturación de condiciones tóxicas del
Sur global y, por tanto, la incubación de necroespacios que no dejan más
remedio a sus habitantes que migrar para (intentar) sobrevivir. Así, los
tropismos del Sur global abandonan por completo el ecosistema, privándole de
correctos cuidados nacidos de una interpretación epistémica alternativa. El
capitalotropismo, cuya mecánica es direccionar la producción de riqueza hacia
el Norte a costa de los ecosistemas biosociales del Sur, degenera en un climatotropismo negativo
(en tanto que se huye de la fuente del estímulo), devastador para la salud
simbiótica de la Tierra.
Para entender esto último debemos concebir la era actual no tanto como Antropoceno o Capitaloceno, ambas centradas en la actividad humana, sino como Chthuluceno (Haraway, 2019). Este concepto, acuñado con el objetivo de transicionar desde una concepción moderna y antropocéntrica del sujeto político hacia un entendimiento de este como agente simbiótico, nos permite comprender la existencia y migración humanas como una red de cooperación y resistencia entre organismos de toda especie que difumina la frontera entre seres y ecosistema. Ya no es posible entonces trazar un evidente límite entre ambos, pues juegan en un complejo flujo de impactos que conecta profundamente los deseos del migrante con sus condiciones ecosistémicas. Con esto, aunque podamos formular prácticas climatotrópicas positivas que direccionen nuestros esfuerzos hacia el estudio y paliación de la ecopatología mediante la creación de dinámicas más sostenibles de existencia, es necesario asumir la colectiva naturaleza de la identidad y episteme humanas para poder ponerlas en práctica.
Cabe señalar entonces que, al introducir al ecosistema e individuo en una misma
y compleja dinámica, se puede justificar el pragmatismo interpretativo del
tropismo en tanto que el movimiento está enmarcado y nada puede salirse de él,
alejándonos de la visión estatista que acota el fenómeno migratorio al cruce de
fronteras y lo hace paralelo al cruce de ecosistemas. Es más, al entender que
el germen del desplazamiento migratorio está arraigado en la mecánica
capitalista petrosexorracial y patriarco-colonial, se complejiza el estudio del
hecho migratorio pero, sobre todo, se visibiliza la causa última de la crisis climática,
que propicia la migración climática. Concluyo pues diciendo que la
aplicación de este fenómeno biológico a la antropología de la migración nos
permite reflexionar sobre el carácter enraizado y direccionado del deseo
migratorio, así como nos auxilia en la revalorización de la actual migración
climática, pues más allá de un reflejo movimiento hacia un estímulo, es un
síntoma del dolor de aquellos despatriados cuyos ecosistemas están siendo
masacrados en nombre del statu quo.
Ceres López García
Replanteando
la migración climática
Bibliografía
-
PRECIADO, P.
(2022). Dysphoria mundi. Anagrama.
-
FISHER, M.
(2017). Realismo capitalista: ¿No hay alternativa? Caja Negra.
-
HARAWAY, D. (2019). Seguir
con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno. Consonni.
Cómo citar este artículo: LÓPEZ GARCÍA, CERES
(2023). Replanteando la migración climática. Numinis Revista de
Filosofía, Época I, Año 2, (CL2). ISSN
ed. electrónica: 2952-4105.







.png)

.png)
.png)












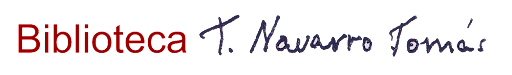
















.png)

Me interesa tu análisis, pero para lectores más neófitos tu preciso vocabulario creo que está fuera de una comprensión exacta de dicho análisis.
ResponderEliminarEn cualquier caso enhorabuena..
Me parece super necesario en el analisis de la crisis climática hablar desde un eje de interseccionalidad! Muy interesante, Ceres!
ResponderEliminarEs importante entender las migraciones climáticas desde el arraigo ecológico y sociocultural, o más bien como la negación de este. ¡Buen artículo!
ResponderEliminar