Alternativas
al monopolio de la megaciencia
La ciencia goza en nuestras sociedades de un estatus que roza, en ocasiones, lo teológico. Son innumerables los titulares que nos asaltan con la última y flamante demostración o invención científica. Asimismo, la coletilla «está científicamente probado» sirve de comodín para cerrar triunfante cualquier discusión. No es menos infrecuente escuchar ante los problemas derivados del cambio climático o la crisis energética frases como «la ciencia lo resolverá» o noticias que celebran la pronta solución de la ciencia a estas aparentes encrucijadas.
Estos
titulares y afirmaciones pueden resultan más o menos banales, pero lo que es
innegable es que buena parte del quehacer científico contemporáneo se presta a
este tipo de ínfulas ya desde sus mismas intenciones. Pensemos en el sueño
colonial marciano abanderado por SpaceX, los numerosos proyectos de lograr una
fusión nuclear eficiente y asequible, las distintas actividades del CERN
(cifras en francés de «Consejo europeo para la investigación científica») en su
faraónico laboratorio ginebrino, la gran tarea del Proyecto Genoma Humano... No
cabe duda de que la prensa puede pecar de sensacionalista al tratar la
actualidad científica, que los
recién mencionados ejemplos encabezan. Ahora bien, tampoco es menos cierto que
se trata de una ciencia en extremo ambiciosa, necesitada de resultados y amante
de la visibilidad, lo cual es el caldo de cultivo perfecto para la hipérbole
divulgativa.
Estos
proyectos que acabo de nombrar comparten bastantes más cosas además del hecho
de ser combustible (muchas veces gustoso) del periodismo científico o
generalista, ávido de noticias espectaculares. Todos ellos engrosan las
filas de lo que se ha dado en llamar Big Science o, puestos a españolear, megaciencia. Esta
nació a mediados del siglo XX en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Consiste,
como su nombre indica, en proyectos científicos de
una gran envergadura como lo reflejan los siguientes
aspectos:
1) Gran
cantidad de financiación (ya sea estatal o privado).
2)
Abundante capital humano cualificado.
3) Tecnología
puntera y (frecuentemente) de grandes dimensiones.
4) Laboratorios
e instalaciones de gran extensión.
La relevancia
pública de las diversas andaduras megacientíficas es tal que a veces pareciera
que megaciencia y ciencia se hubiesen vuelto hoy coextensivas. Así se explica
que pensemos habitualmente en «la ciencia» como un ámbito de potentes
respuestas y resolución de problemas gigantescos con vistas a un futuro en el
que la tecnología habrá resuelto todos nuestros quebraderos de cabeza sociales
y ecológicos y el mundo, el universo entero quizás, habrá dejado de ser un
misterio.
Sin embargo,
los inconvenientes de esta fe en la (mega)ciencia son evidentes. En primer
lugar, su concepción de la ciencia es demasiado chata y peca de un optimismo
exacerbado con respecto a las posibilidades reales de la misma. Además, la
megaciencia nació en un estrecho vínculo con el Estado y el ejército que se
mantiene hoy en día y muchas de sus ramificaciones no militaristas (pienso
sobre todo en los proyectos de colonización espacial) reproducen un peligroso
esquema de dominación y control.
No creo que la
respuesta a estos problemas pase por la total desaparición de la megaciencia,
pues en ocasiones puntuales la necesitamos (véase el caso de la investigación
para encontrar la vacuna contra el covid-19), pero es preciso,
primero, depurar sus elementos más militaristas y su voluntad omniabarcadora y,
segundo, reivindicar que existe otro tipo de ciencia. Hablo de la small
science o ciencia pequeña (aunque mi traducción favorita es «ciencia
de pequeños pasos»): todas aquellas actividades científicas (la mayoría) de
presupuestos bajos y equipos, materiales y laboratorios de tamaños reducidos.
La diversidad de este conjunto de ciencias de pequeños pasos es tal (pues
englobaría incluso a científicos aficionados) que resulta imposible
sintetizarla en este espacio limitado. Por eso quisiera centrarme en un tipo
concreto de small science: la SF.
Este concepto,
acuñado y difundido por la filósofa y científica Donna Haraway, son las siglas
en inglés de ciencia
ficción (science fiction), fabulación especulativa (speculative
fabulation), figuras de cuerdas (string figures), feminismo
especulativo (speculative feminism), hechos científicos (scientific
facts) y hasta ahora (so far). Se trata de un “método de rastreo”,
práctica y proceso a la que vez, (Haraway, 2019: p. 22) para evaluar el
presente y aprender a construir un mundo multiespecies donde todas las
criaturas puedan devenir-con, vivir y morir bien.
Sus bases son la biología, las ciencias ambientales, la
geografía, la antropología… combinadas con una visión política feminista, decolonial,
ecologista y/o antiespecista y coaligadas con la ciencia ficción y otras formas
de ficción especulativa.
En vez de
centrarse en proyectos gigantes y con objetivos ambiciosos y que aspiran a
desbordar su contexto, la SF reivindica lo local, lo presente/acuciante, lo
práctico aquí y ahora. En consecuencia, procura evitar tanto la fe en la tecnología y el
progreso como el inmovilismo pesimista y se decanta por prácticas en las que
late la ficción especulativa como elemento generador de un marco de actuación
imaginativo y novedoso, el activismo político como motivación transformadora de
fondo y la investigación científica como eje vertebrador del proceso.
Gracias a esta
combinación, consigue
liberarse de parte del rigor mortis de la megaciencia, abriéndose a la
fabulación, el juego, las causas sociales y la no-ciencia en general como parte
de su labor científica. De ahí los múltiples sentidos de SF y la diversidad de
sus prácticas. Veamos a continuación dos de ellas para ejemplificar mejor en
qué consiste:
1) La asociación Patrik Mürner-hongos. Este micólogo suizo es
consciente del potencial de muchos hongos para afrontar la crisis ecológica y
de materiales. Por eso ha iniciado una colaboración con ellos en distintos
proyectos como la regeneración del suelo contaminado
de una planta industrial abandonada en Lucerna o la elaboración de materiales orgánicos
para la arquitectura. Si bien Mürner no se ubicaría a sí mismo dentro de las
prácticas SF, lo cierto es que su labor encaja perfectamente en ellas. A fin de
cuentas, trata a los hongos como especies de compañía, según la nomenclatura de
Haraway que Anne Tsing (2012) hace extensible al reino Fungi, y,
al hacerlo, el micólogo y sus hongos compañeros entran en una relación de
devenir-con social y científicamente motivada que bien puede redundar en una
mayor justicia medioambiental multiespecies.
2) Las biofabulaciones de Ursula K. Le Guin y Robin Wall
Kimmerer. La primera, referente incuestionable de la ciencia ficción,
contribuye al acervo SF con su cuento «El autor de las semillas de acacia». Se
trata de una elocuente reflexión sobre la forma en que estudiamos a los
animales y las plantas. En concreto especula en torno a simbiosis entre las
hormigas y las acacias y se pregunta cómo se inició y cómo se mantiene.
Asimismo, en dicho cuento imagina una sociedad de lingüistas que estudian las
habilidades comunicativas de estas criaturas. Otro tanto hace la botánica Robin
Wall Kimmerer en su texto sobre el pino albar para el volumen colectivo The
mind of plants [La mente de las plantas] (2021). Allí pasa de exponer
datos relativamente asimilados en la comunidad científica sobre la conducta
adaptativa de estos árboles a fabular sobre la posibilidad de una literatura
arbórea inscrita en las vetas de su madera. Tanto en este caso como en el de Le
Guin es importante entender que estas salidas imaginativas no son una
suspensión de la cientificidad, sino una puerta abierta a nuevas hipótesis e
investigaciones científicas.
Las sendas SF son numerosas y están
siempre abiertas a nuevas direcciones. Frente a la estrecha concepción de la
realidad como una mesa de operaciones en la que el sujeto humano se impone a
sus objetos de estudio, la SF imagina el mundo más bien como un denso y
frondoso jardín en el que los artefactos y los organismos se enredan en pie de
igualdad. Frente a las rígidas directrices de los megafinanciadores y sus
(mayoritarias) ínfulas militaristas o conquistadoras, la SF aparece como un
juego responsable dispuesto a ser de ayuda en una hipotética salida justa de la
crisis ecosocial. La SF, entre otras ciencias de pequeños pasos, contribuye a
sembrar mundos menos épicos quizá, pero más humanos, es decir, animales,
vegetales, fúngicos… En definitiva, mundos más habitables.
Pavlo Verde Ortega
SF: sembrando mundos posibles
Bibliografía
- HARAWAY, DONNA. (2019). Seguir
con el problema. Consonni: Bilbao (España)
- TSING, ANNE.
(2012). «Unruly Edges: Mushrooms as Companion Species: For Donna Haraway». Environmental
Humanities 1(1), 141–154
- WALL KIMMERER,
ROBIN. (2021). «White pine» en The mind of plants (eds. C. RYAN, JOHN, VIEIRA. PATRÍCIA y
GAGLIANO, MONICA). Synergeticpress: Londres (RU)
Cómo citar
este artículo: ORTEGA VERDE, PAVLO. (2023). «SF: sembrando
mundos posibles». Numinis Revista de Filosofía, Año 2, 2023,
(CM25). https://www.numinisrevista.com/2023/03/sf-sembrando-mundos-posibles.html

Esta revista está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional




.png)

.png)
.png)












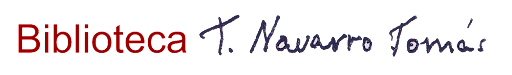
















.png)

No hay comentarios:
Publicar un comentario