¿Existe la pereza?
Pereza es un concepto muy poderoso. La pereza ha dejado de ser exclusivamente uno de los siete pecados capitales, y ahora también es aquello que te está impidiendo ser esa versión de ti mismo que quieres llegar a ser. ¡Es lo que está provocando que tu negocio se haya quedado estancado! La pereza es lo que te separa de un expediente inmaculado y sobresaliente, y la única explicación posible por la que no sales a correr todas las mañanas…
Más
que una mera palabra o un simple fenómeno, la pereza se ha convertido en un
cajón semántico al que acudir cuando buscamos justificar por qué no estamos
haciendo algo. Por el camino, su definición concreta se ha extraviado y su
razón de ser, también. Casi parece como que ella es causa incausada,
o en todo caso, su manifestación tan solo se debe a una elección deliberada y
consciente de nuestra voluntad, probablemente un descontrol de la misma. Una
vez más, el individuo es la única realidad posible, siempre dueño y responsable
de su fortuna y de su desgracia.
La
psicología, como disciplina que estudia la conducta humana entre otros
fenómenos, antes de mencionar la pereza, prefiere usar el término motivación. Aunque
ya los griegos como Aristóteles y Platón hablaron de ello, la psicología del
aprendizaje y del condicionamiento ha sido una de las responsables de la
recuperación y revalorización de este concepto. La motivación, de manera
simplificada, resume el conjunto de factores que influyen en que una acción se
realice o no, se mantenga o se interrumpa. Según la rama de pensamiento que se
persiga, a veces se insiste en la recompensa y en el perjuicio a conseguir o
evitar, en el sistema de creencias, en la intencionalidad o en las jerarquías
de necesidades, etc.
Cuando
se usa este término, de manera inmediata se adopta una postura menos acusadora
y más comprensiva. La pereza deposita toda culpabilidad en uno mismo, mientras
que la motivación reconoce que existen fuerzas externas a nosotros que son
capaces de regular y condicionar nuestros deseos. De esta manera, permite un
análisis que puede ser estructural, o al menos, más general. Por ejemplo:
hablemos de cómo las redes sociales han generado un modelo de autocuidado en
el que el individuo, además de encargarse de sus obligaciones domésticas y
laborales, debe encontrar espacio y tiempo para hacer ejercicio —tanto físico
como espiritual o mental— y, ya de paso, desarrollar una serie de hobbies, todo
ello en pos de la felicidad y de la autorrealización.
No
parece algo malo, y sin embargo, cuando uno no llega a hacer todo aquello que
quiere perseguir o que se ha propuesto, se abren dos interpretaciones posibles:
por la vía del individualismo y de la pereza, uno debería haber dominado sus
pasiones para poder comprometerse con aquella actividad que perseguía; en
cambio, uno puede reconocer que forma parte de un sistema que no favorece
precisamente que el sujeto invierta tiempo en actividades como las mencionadas
en el párrafo anterior, puesto que, ante el cansancio que sufre el trabajador
promedio, acaba resultando mucho más accesible gastar los recursos en alguna
actividad de evasión y desahogo que se suelen ofrecer a un clic de distancia.
Aquellos proyectos que requieren de una atención e inversión más prolongada,
quedan relegadas a un segundo plano.
Si
últimamente sientes que una tarea, ya sea del plano laboral-académico o del
plano de ocio, te está costando más de la cuenta, trata de ser autoindulgente.
A veces, no somos conscientes de por qué caemos en prácticas de consumo que
consideramos dañinas, porque una de las dinámicas sistémicas de mayor éxito de
nuestras sociedades de mercado es, precisamente, el pasar
desapercibido. El capitalismo, mediante el ensalzamiento del individuo
y la búsqueda de su máxima autonomía, descarga una serie de libertades,
acompañadas de su reverso tenebroso de responsabilidad que, en suma, pueden
resultar masivas y agotadoras. Al final, es normal que pueda generarse un bucle
de apatía, anhedonia e inacción, del cual, encima nos sintamos culpables.
Claro, que en vez de autodenominarnos como tal, nos llamaremos «perezosos».
María Sancho de Pedro
¿Existe la pereza?
Cómo citar este artículo: SANCHO DE PEDRO, MARÍA. (2023). ¿Existe la pereza?,
Año 1, 2023, Revista de Filosofía Numinis (CL20).

Esta revista está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional




.png)

.png)
.png)












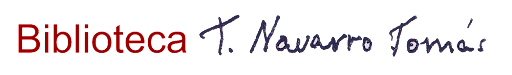
















.png)

La pereza es una excusa. No la que damos cuando desistimos en alguna tarea (en ese caso sería su causa, siempre vergonzosa e irreconocible), sino la excusa que el sistema arguye para no responsabilizarse de la desmotivación que él mismo produce.
ResponderEliminar¡Exactamente!
Eliminar"El capitalismo (...) descarga una serie de libertades, acompañadas de su reverso tenebroso de responsabilidad". Un gran giro de tuerca
ResponderEliminar