Rodeos antiespecistas en torno al reino vegetal
Una pregunta a la que ocasionalmente nos enfrentamos las personas vegetarianas o veganas es: «¿por qué no comes animales, pero sí plantas, cuando ellas también son seres vivos y sufren?» La mayoría de las veces se trata de una pregunta cínica cuyo único objetivo es descalificar nuestra dieta y las motivaciones que le subyacen. No hay en quien la enuncia una preocupación real por las plantas y sus vidas, menos si cabe cuando todas las personas que me han planteado esta cuestión alguna vez no solo comían animales ¡sino también plantas! Si su argumentación fuese sincera tendrían que admitir que, aun sabiendo que sufren, se valen de ellas sin ningún remordimiento para alimentarse, lo cual es una actitud un tanto inmoral en alguien que se está presentando como fiscal de la moralidad vegetariana.
En todo caso, es una objeción y por deshonesta que sea hay que darle
respuesta. La que solemos ofrecer desde el vegetarianismo/veganismo es que
debido a su desarrollo evolutivo como organismos autótrofos (que elaboran su
propia materia orgánica para nutrirse) y sésiles (que no pueden desplazarse de
un lugar a otro) las plantas no han necesitado un sistema nervioso y sin este
resulta imposible hablar de sintiencia o dolor. Una entrada de vegetarianismo.net (2017)
sobre este asunto es diáfana al respecto:
«La capacidad para sentir dolor es una característica seleccionada por la evolución para que los animales podamos huir de posibles peligros […]. A las plantas, ancladas como están en la tierra, este mecanismo de alarma les sería, no sólo innecesario, sino incluso muy perjudicial (imaginaos sentir dolor sin poder huir). Su estrategia de supervivencia es completamente distinta y no requiere de capacidad para sufrir.»
La consecuencia de esto es que las plantas carecen de
una «percepción mental de su vida» (ibid.), al contrario que los
animales. Nosotros «experimentamos nuestra vida, sufriendo si
nos dañan y disfrutando de nuestra existencia. Huimos de las sensaciones
desagradables y evitamos la muerte» (ibid.). Acciones todas que no cruzan la
frontera del reino animal al vegetal.
Pero ¿acaso las plantas no reaccionan ante lo que les afecta? Sin duda, por
eso el antiespecista y vegano Luis Tovar nos insta a no confundir sensorialidad
(capacidad para percibir estímulos y responder ante ellos) y sensibilidad
(experiencia subjetiva). Bien es cierto que las plantas disponen de lo primero,
pero ello no debería llevarnos a inferir lo segundo. En palabras del propio
Tovar (2012):
«Hay máquinas eléctricas que poseen sensorialidad, como
es el caso de los termostatos que perciben la temperatura del ambiente, pero
aunque los termostatos perciben la temperatura no sienten ni calor ni frío
porque no pueden sentir; lo mismo sucede con las plantas.»
Tovar da la puntilla al citar al botánico Javier
Fuertes: «No hay que olvidar que las plantas carecen de cerebro y por tanto de
conciencia, no deciden activamente realizar una acción u otra, simplemente
reaccionan a ciertos estímulos cuando poseen los receptores apropiados» (ibid.).
Una respuesta similar a esta es la que yo siempre he
ofrecido ante la dichosa «cuestión vegetal» y hace un año la habría
suscrito íntegramente. Sin embargo, la investigación de las últimas décadas en
campos como la cognición, la ecología o la neurobiología vegetales arrojan
dudas sobre esta visión mecanicista de las plantas, que podrían distar mucho de
ser «termostatos orgánicos».
Estudios de los últimos 20 años plantean con seriedad
al menos tres hipótesis, interrelacionadas pero en principio independientes
(salvo quizá la tercera, necesitada de la segunda), que paso a enumerar en
orden ascendente según su grado de controversia:
1) Hipótesis de la inteligencia
vegetal: si tomamos una definición de inteligencia amplia como la de David
Stenhouse, a saber, «conducta adaptativa variable en la vida de un
individuo» (citado en Trewavas, 2003: p. 1), podemos encontrar numerosas evidencias en favor de la inteligencia vegetal. Lejos de ser robots preprogramados, deben
conocer bien su nicho ecológico y saber reaccionar ante las muchas variables
que allí se producen. Un ejemplo claro son las raíces, que exploran el suelo en
busca de nutrientes y crecen en aquellas direcciones donde más abundantes son (Op.
cit.). Asimismo, las plantas trepadoras como el guisante tienen que buscar
un asidero que les permita escalar. Para ello extienden sus zarcillos (pequeños
tallos muy flexibles) tratando de percibir los objetos de su entorno hasta que
encuentran uno adecuado y centran todos sus esfuerzos en crecer en esa
dirección. Una vez lo alcanzan, los zarcillos se agarran a él rodeándolo y la
planta lo utiliza como soporte para su crecimiento. Esta conducta se ha
comparado con la capacidad de escalar de algunos animales, cuya inteligencia no
suele estar en duda (Guerra et al., 2019). Un último ejemplo de inteligencia
vegetal proviene de la Mimosa púdica, especie famosa por plegar sus
hojas cuando la tocan como una manera de enfrentarse a sus depredadores
herbívoros. Sin embargo, los ejemplares de jardines públicos como el de Kew
(Londres) han aprendido que ser tocadas por los transeúntes no supone una
amenaza, por lo que cuando esto ocurre ya no pliegan sus hojas. Esto demuestra
que las plantas son capaces de aprender por habituación y además de memorizar,
pues retienen esta información en el tiempo (Gagliano y Marder, 2019).
2) Hipótesis de la
neurobiología vegetal: tras la publicación en 2006 de lo que se podría
considerar el manifiesto de la neurobiología vegetal («Plant neurobiology: an
integrated view of plant signaling») ha habido dentro de la botánica un intenso
debate sobre la posibilidad de que las plantas tengan sistema nervioso. Tal
planteamiento puede parecer descabellado, ya que estas carecen de neuronas y
cerebro. No obstante, los datos parecen indicar que las plantas son capaces de
transmitir información de una parte a otra de su cuerpo usando señales
eléctricas, como en los sistemas nerviosos animales, y también químicas e
hidráulicas (Mancuso y Viola, 2013: p. 75). A su vez, en los organismos
vegetales es posible encontrar químicos que en los animales desempeñan un papel
neurotransmisor, como la dopamina, la serotonina, el glutamato o el GABA (Calvo
y Lawrence, 2022). Todo esto ha llevado a neurólogos como Miguel Tomé y Rodolfo
Llinás (2021) a sostener que sería conveniente ampliar la definición de sistema
nervioso para poder incluir a las plantas. La clave al caracterizar un sistema
nervioso no debería ser el reino del árbol de la vida al que se pertenece, sino
la función que se realiza (transmitir información de una parte a otra del
organismo), que está presente tanto en animales como en plantas, aunque con un
embalaje material distinto.
3) Hipótesis de la
conciencia vegetal: este es sin duda el planteamiento más polémico y
conjetural. Ahora bien, la evidencia a favor de las dos hipótesis anteriores ha
llevado a algunas personas a plantear la razonable posibilidad de que las
plantas tengan una experiencia subjetiva análoga a la de los animales. Si bien
aún falta información al respecto, hay estudios que afirman que las plantas
disponen de propiocepción (capacidad para saber dónde está cada parte del
cuerpo en todo momento) (Hamant, 2016), lo que suele ser indicativo de
conciencia. Otros investigadores, más explícitos si cabe, defienden que la
conciencia facilita la conducta vegetal (Trewavas et al., 2020).
Como sucede casi siempre en el mundo científico,
ninguna de estas tres hipótesis se ha probado de una vez y para siempre. De
hecho, tanto la inteligencia (Adams, 2018) como la neurobiología (Taiz, 2019 et
al.) y la conciencia (Mallat et al.; 2021) vegetales han sido rechazadas
explícitamente por otros investigadores. No obstante, el debate está abierto y
la evidencia a favor no es desdeñable. En este sentido la filósofa Florianne
Koechlin (2009) sostiene que:
«No sabemos si las plantas son capaces de sensación subjetiva. No hay
pruebas científicas de que sientan dolor. Pero también está claro que no
podemos descartarlo sin más. Hay evidencia circunstancial a favor, aunque no
una cadena completa de evidencia. Sin embargo, las pretensiones de que las
plantas carecen de sensaciones subjetivas son tan especulativas como su
opuesto. Simplemente no lo sabemos. No podemos afirmar con certeza que las
plantas adolezcan de la capacidad para percibir activamente. Hasta ahora la
capacidad vegetal para percibir su entorno ha sido profundamente infravalorada»
(p. 79).
Precisamente por esto, y ante un posible escenario en
que las mencionadas hipótesis (sobre todo las dos últimas) fuesen ganando aún
más fuerza, el antiespecismo debería aplicar el principio de precaución y
reflexionar sobre cuáles podrían ser las consecuencias de la sintiencia
vegetal, que es lo que está en el fondo del debate. Recalquemos las
investigaciones sobre las capacidades de las plantas no pretenden desmerecer
las de los animales, a los que debemos seguir profesando todo nuestro respeto y
responsabilidad con independencia de qué suceda en el reino vegetal. No estamos
ante una conspiración «anti-antiespecista» orquestada por omnívoros
diletantes. Lo que está en juego aquí no es el antiespecismo como conjunto
de ideas y prácticas, sino los límites de su consideración moral. Dicho esto,
volvamos a la pregunta con la abríamos este artículo. ¿Tienen sentido las
dietas vegetariana y vegana a la luz de la presente discusión? Por supuesto que
sí. En la segunda parte de esta columna veremos por qué.
Pavlo Verde Ortega
Vegetariano, ¿y las plantas qué?
Bibliografía
ADAMS, FRED. (2018). «Cognition wars». Studies
in History and Philosophy of Science, (68), 20-30
ANÓNIMO. (2 de mayo de 2017). «Las plantas y los
vegetarianos: ¿también sufren las plantas?». Vegetarianismo.net: http://www.vegetarianismo.net/servegeta/plantas.html
CALVO, PACO y LAWRENCE, NATALIE. (2022). Planta sapiens. The Bridge Street
Press: Londres (Reino Unido)
GAGLIANO, MONICA y MARDER, MICHAEL. (13 de agosto de
2019). «What a plant learns. The curious case of Mimosa pudica». Botany
one: https://botany.one/2019/08/what-a-plant-learns-the-curious-case-of-mimosa-pudica/
KOECHLIN, FLORIANNE. (2009). «The
dignity of plants». Plant Signaling and Behavior, (4, 1),
78-79
MALLAT, JON; BLATT, MICHAEL R.; DRAGUHN, ANDREAS; ROBINSON, DAVID G. y
TAIZ, LINCOLN. (2021). «Debunking a myth:
plant cosciousness». Protoplasma, (258, 3), 459-476
TAIZ, LINCOLN; ALKON, DANIEL; DRAGUHN, ANDREAS; MURPHY, ANGUS; BLATT,
MICHAEL; HAWES, CHRIS; THIEL, GERHARD y ROBINSON, DAVID G. (2019). «Plants neither possess nor requiere
consciousness». Trends in Plant Science, (8), 677-687
TOVAR, LUIS. (30 de junio de 2012). «¿Y qué pasa
con las plantas?». Filosofía vegana: http://filosofiavegana.blogspot.com/2012/06/y-que-pasa-con-las-plantas.html
TREWAVAS, ANTHONY. (2003). «Aspects of
plant intelligence». Annals of botany, (92), 1-20
TREAWAVAS, ANTHONY; FRANTISEK, BALUSKA; MANCUSO,
STEFANO y CALVO, PACO. (2020). «Consciousness facilitates plant behavior».
Trends in plant science, (25, 3), 216-217
GUERRA, SILVIA; PERESSOTTI, ALESSANDRO; PERESSOTTI FRANCESCA BULGHERONI;
MARIA, BACCINELLI; WALTER, D'AMICO, ENRICO; GÓMEZ, ALEJANDRA; MASSACCESI,
STEFANO; CECCARINI, FRANCESCO y CASTIELLO, UMBERTO. (2019). «Flexible control of movement in plants». Scientific
reports, (9), 126-135
TOMÉ, SERGIO y LLINÁS, RODOLFO.
(2021). «Broadening the definition of a nervous system to better
understand the evolution of plants and animals». Plant Signaling and
Behavior, (16, 10), 32-50
HAMANT, OLIVIER y MOUILIA, BRUNO. (2016). «How do
plants read their own shapes?». New Phytologist, (212),
333-337
Cómo citar este artículo: ORTEGA VERDE, PAVLO. (2023). «Vegetariano, ¿y las plantas qué?». Numinis Revista de Filosofía, Año 2, 2023, (CM19). https://www.numinisrevista.com/2023/01/Vegetariano y las plantas qu.html

Esta revista está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional




.png)

.png)
.png)












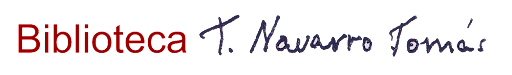
















.png)

No hay comentarios:
Publicar un comentario