El rito de soplar las velas
La celebración de nuestro día de nacimiento muestra muchos más recovecos de los que uno supondría para reflexionar sobre ellos. Ciertamente, constituye todo un evento psicosocial muy particular en nuestra cultura occidental y ofrece muchos caminos posibles de abordaje, algunos quizá menos transitados. La filosofía a veces también puede ser concebida como un juego y, por tanto, jugar a aproximarnos hacia una experiencia tan común, tan aparentemente banal desde su óptica particular nos puede ofrecer, aunque sea, alguna de las tres ventajas siguientes: o un ejercicio reflexivo interesante, o un contenido cultural de interés, o, por último, otra perogrullada más sin sentido. Lo que al final constituya este pasatiempo, lo dejo a manos del lector, mejor calificado como mi acompañante de juego.
Hay
un fenómeno concreto relacionado con los cumpleaños que, personalmente, siempre
me ha llamado la atención. La experiencia estética que envuelve al
acontecimiento de soplar las velas en la tarta reproduce una performance tan
acostumbrada que parece perder su sentido ritual más hondo. Desde cierto prisma
juguetón, podríamos imaginar esta actuación como la cristalización de una
metáfora inventada que latiría en su fondo. Para entender su profundidad,
partiríamos de los paralelismos que se establecen entre la muerte y la
oscuridad y, por antonomasia, entre la vida y lo luminoso, pero también
recuperaríamos el carácter vital asociado a la respiración, al aliento de vida,
al soplo.
Soplar
las velas se constituye como un disfraz poético que casi quisiera significar
una despedida: sofocar aquellas llamas que suelen estar ligadas a una
naturaleza cuantitativa que recoge en términos de años lo
vivido por nosotros. Extinguir la luz adquiere un significado mortífero, al
tener en cuenta los símiles antes mencionados. Por ello, apagar las velas
equivale a afirmar que los años vividos, en el momento en el que nuestro soplo
se despide de ellos en el acto presente, ya no forman parte de la vida, sino de
la muerte, de lo que ya no existe, de un momento pasado que ya no es. Teñimos
de celebración el verdadero significado de la vida: morir poco a poco. Y, sin
embargo, mediante el poder de lo ritual y de lo performativo, cada año volvemos
a traer a la luz ese tiempo ya exánime durante lo que transcurre en un
instante, un tramo temporal tan breve pero tan cargado, que su frecuencia casi
se estira hacia lo eterno o incluso, hacia lo que ya no es temporal.
Ese
momento preciso de espiración o de expiración fugaz no se presenta solo, sino
que se suele adornar sonoramente con una desafinada tonadilla que todos nos
sabemos incluso en más de un idioma. Aquella cancioncilla de la que ni siquiera
recordamos cómo fue aprendida envuelve el momento y da el pistoletazo de salida
al soplo, subordinado de esta manera lo que constituye aquella experiencia
íntima de desprendimiento existencial a un ámbito de corte social que podríamos
denominar como lo desafinado —porque una canción
de cumpleaños no tiene sentido si está bien entonada—. Es precisamente ese ruido
lo que hace constatar la encarnación que cada uno de nosotros representamos: un
puñado de vidas que tienen forma de humanos y que se reúnen para celebrar eso
que somos en nuestro propio lenguaje.
Pero
hay algo más que se exalta cuando se ejecuta un cumpleaños. El objeto aparente
de la celebración, el que recibe la labor de protagonizar el ritual y al que se
dirige todo ese supuesto torrente de felicitaciones y regalos es el
cumpleañero, el celebrado. El protagonista es valorado en un contexto, siempre comunitario,
de aceptación en el grupo. Como mencionábamos al principio, el cumpleaños, si
se celebra adecuadamente, es un evento psicosocial que viene acompañado de una
cuantiosa dosis de validación externa que, para un animal social como nosotros,
es comparable a verse envuelto en los vapores de una agradable droga o incluso
a lo que siente cuando se está enamorado. Claramente, esta valoración tiene sus
limitaciones, pero todas ellas estarán relacionadas con un componente
intrínsecamente ligado a la cuestión de cómo se desea o maneja dicha validación
según la persona.
Con
un tema tan conocido como los cumpleaños, es fácil que el lector note cuántas
cosas se quedan en el tintero, especialmente si este es el compañero de una
pluma que tiende a abarcar todos los interrogantes posibles. En un formato como
este, no hay espacio para todos ellos, pero mientras siga habiendo cumpleaños,
siempre seguirá abierta la posibilidad de reflexionar sobre ellos y así
devolver al terreno de lo extraño a uno de todos esos ritos que, al quedar tan
instalados en nosotros, caen en el riesgo de quedar desritualizados.
María Sancho de Pedro,
El rito de soplar las velas
Cómo citar este artículo: SANCHO DE PEDRO, MARÍA. (2022). El rito de soplar las velas, Numinis Revista de Filosofía, Año 1, 2022, (CL13). http://www.numinisrevista.com/2022/11/el-rito-de-soplar-las-velas-maria.html

Esta revista está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional




.png)

.png)
.png)












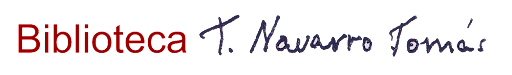
















.png)

"Por ello, apagar las velas equivale a afirmar que los años vividos, en el momento en el que nuestro soplo se despide de ellos en el acto presente, ya no forman parte de la vida, sino de la muerte, de lo que ya no existe, de un momento pasado que ya no es". Inteligente y evocador...
ResponderEliminar¡Gracias!
EliminarInteresante análisis
ResponderEliminar